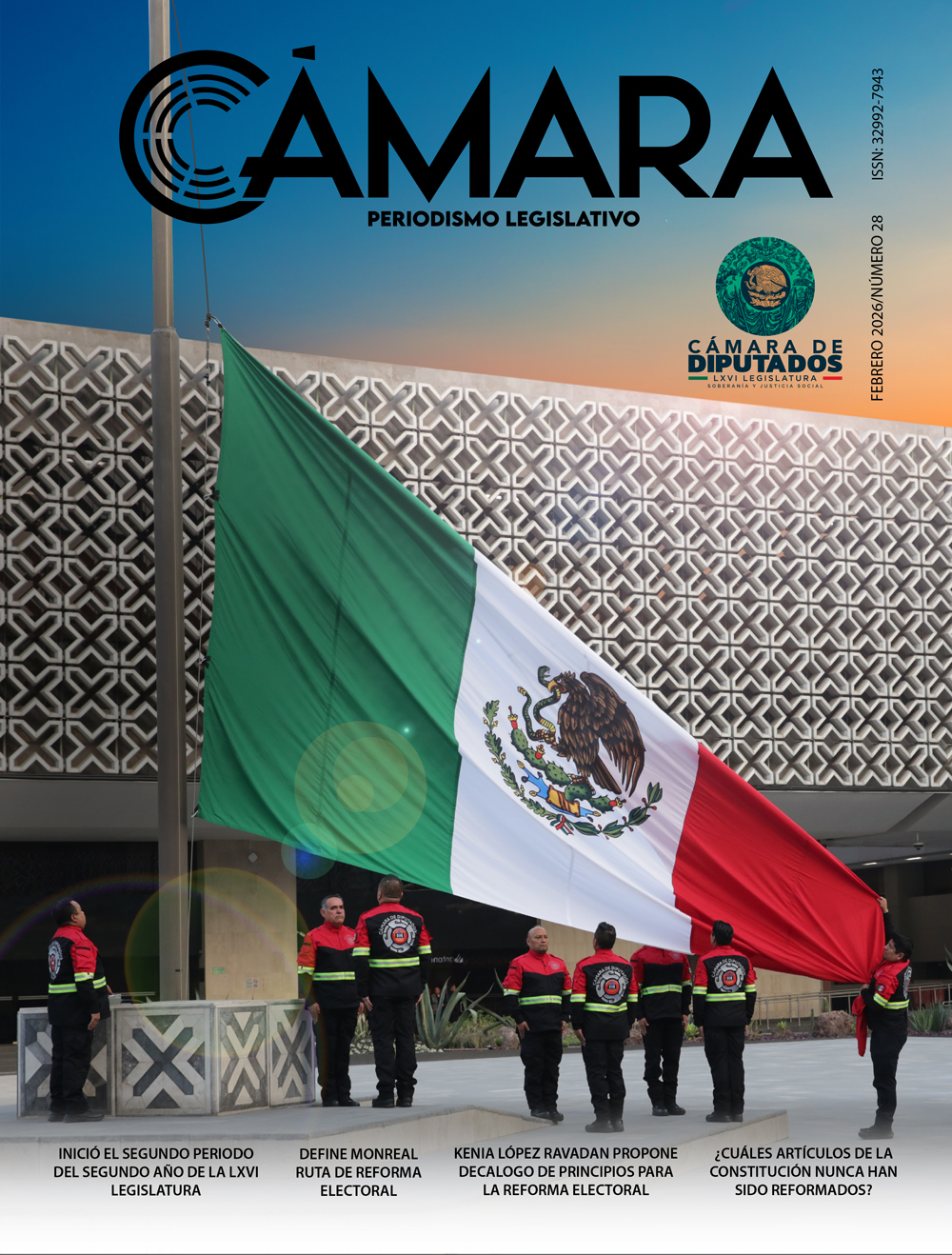Investigación / A Profundidad

- May 03, 2022
Nacer, vivir y morir pobres, la realidad de la mayoría de los trabajadores
El Primero de Mayo es una fecha emblemática. Reivindica la lucha de los trabajadores por sus derechos laborales. El del trabajo es fundamental en el ejercicio de otros derechos humanos; constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana.
En el mundo, la Constitución de 1917 fue vanguardista por incluir derechos sociales, como los laborales, en el artículo 123 constitucional. Han pasado 105 años, más de un siglo de reivindicaciones a favor de la clase trabajadora. Sin embargo, su realidad actual no es óptima.
Según datos del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), aumentó la pobreza laboral a nivel nacional. La más golpeada es la población con salarios menores, cuyo ingreso disminuyó 40.8%. El grupo con mayores ingresos solamente bajó 1.5 %.
Una familia trabajadora vive en pobreza laboral cuando los ingresos provenientes de su empleo no son suficientes para adquirir los bienes de la canasta básica.
Aunque lentamente, se registraba una mejoría. Hasta 2019, en términos absolutos, la población económicamente activa (PEA) había alcanzado casi 58 millones de personas. La tasa de crecimiento promedio anual del total de la PEA era de 1.9 %, destacando la fuerza de trabajo femenina que se expandía a 2.7%, mientras que la masculina registraba 1.5%.
El giro inesperado en las tendencias del trabajo ocurrió por el confinamiento social al que obligó la pandemia; se frenó la economía del país y se desplomó el empleo. Alrededor de 1.7 millones de personas fueron despedidas. Las mujeres fueron las más castigadas: 1.1 millones de trabajadoras quedaron en la calle, sin sustento que llevar a su hogar.
Otros datos de la población económicamente activa son:
Respecto de la escolaridad, en la última década el promedio de años concluidos del total de la PEA pasó de 9.3 a 10.3. Destaca el avance registrado en la población femenina. El promedio de las mujeres ha superado al de los hombres: en 2010 fue de 9.7 (9.0 en los hombres) y de 10.8 en 2020 (10.0 en el grupo masculino).
Aunque avanza la incorporación femenina en la PEA, a lo largo de la segunda década del siglo XXI las mujeres todavía tienen menor peso en los puestos laborales del ámbito formal.
En 2020, de la ocupación total del país, 21.6% fueron mujeres a las que correspondió una situación de informalidad y 17.3% una formal. Significó una brecha de 4.3 puntos porcentuales a favor de la informalidad.
En el año 2010, 22.3% de la ocupación total eran mujeres en situación de informalidad y solamente 15.1% trabajadoras en la formalidad, de modo que la brecha era mayor (7.2 puntos porcentuales).
La pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 entidades federativas. Por ejemplo, en Ciudad de México incrementó 14.9 puntos porcentuales; Quintana Roo, 10.1, y Baja California Sur con 8.3 puntos. Pero Chiapas es el estado que tiene mayor porcentaje de la población en pobreza laboral, es decir, que no pueden adquirir la canasta alimentaria básica con el ingreso proveniente de su empleo.
El fin de la subcontratación laboral
En el planeta, México había sido el cuarto país donde más personas trabajaban bajo subcontratación, esquema que dañó a los trabajadores y al fisco.
La subcontratación lastimó a los y las trabajadoras más vulnerables, como aquellos que realizan tareas de limpieza, la mayoría mujeres que también son jefas de familia. La clase trabajadora, bajo outsourcing, estuvo esclavizada a salarios precarios y sin las prestaciones que marca la ley, encadenada a la pobreza perpetua. Había sido una fuerza laboral sin derechos.
Hasta que en la LXIV Legislatura, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que prohibió la subcontratación de personal en empresas privadas y gobierno federal. Únicamente se permiten dos modalidades del outsourcing: en servicios especializados o de ejecución de obras que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos.
Con la prohibición de la subcontratación de personal terminó la explotación de 4.6 millones de personas que trabajaban sin garantías. La reforma garantiza derechos laborales: salarios dignos, certeza laboral, seguridad social, acceso a crédito para vivienda, aguinaldo, vacaciones, días de descanso, incapacidad para trabajadoras embarazadas, reconocimiento a la antigüedad, reparto de utilidades, liquidación justa, pensiones, jubilaciones, ahorro para el retiro, indemnizaciones, derechos colectivos para defender los intereses gremiales…
Sobre el reparto de utilidades, el monto tiene como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará lo que resulte más favorable al empleado.
Para el sector privado se establecieron plazos para que los empleados bajo el régimen de outsourcing fueran integrados a la nómina del patrón real.
El gobierno federal también tuvo plazos para incluir a sus empleados, bajo subcontratación, en su nómina. Datos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado revelaron que en la administración pública había 500 mil personas bajo el esquema de subcontratación.
La subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas debió formalizarse mediante contrato por escrito; las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación necesitan estar registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro hay que acreditar estar al corriente de las obligaciones fiscales y de seguridad social. A quienes no cumplan se les impondrá multa de dos mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización.