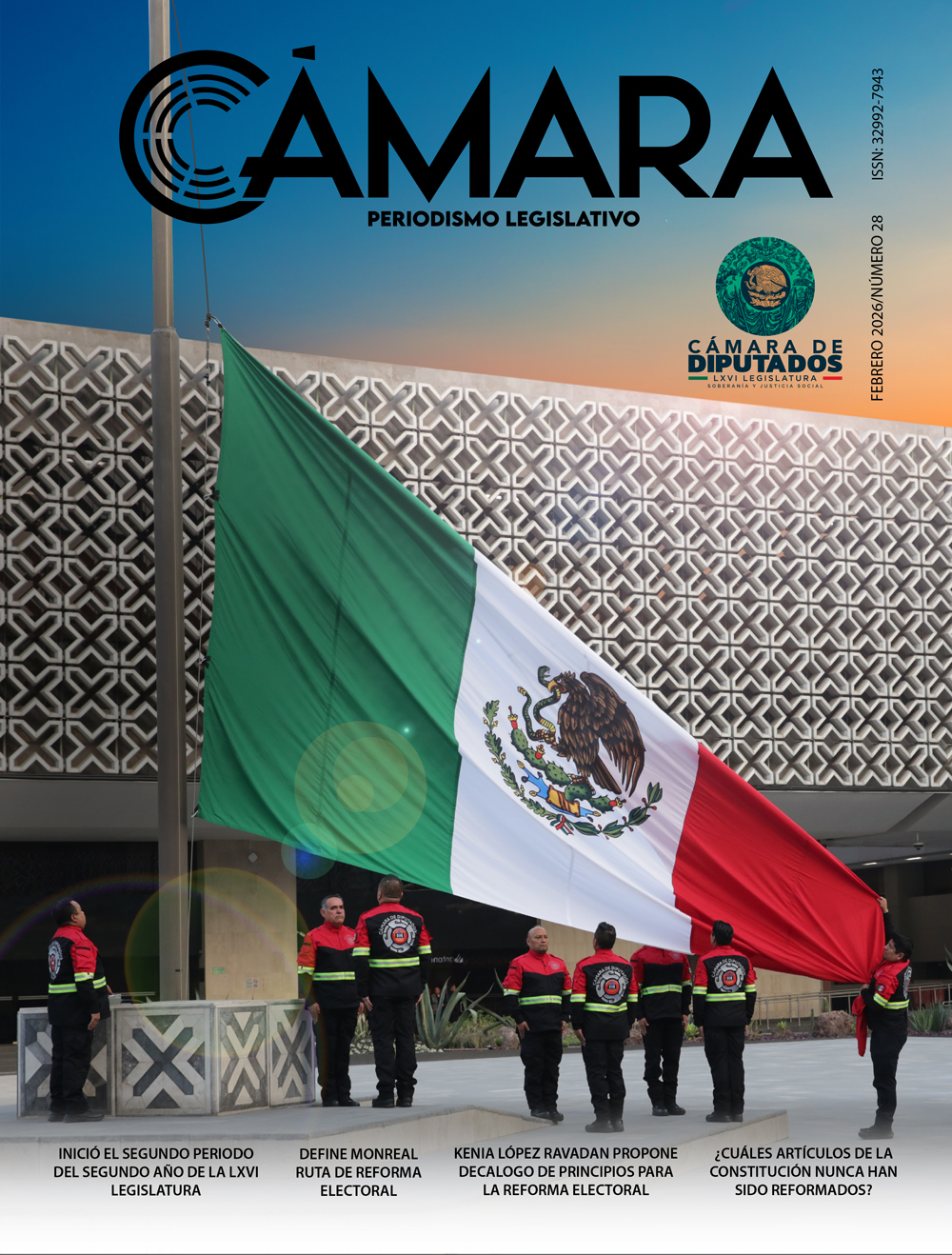Investigación / A Profundidad

- May 04, 2022
El otro rostro de la maternidad: cine, terror y salud mental
El próximo 10 de mayo se cumplirán 100 años desde que se institucionalizó en México la celebración del Día de las Madres. Las primeras festividades dedicadas a honrar la maternidad y la fertilidad datan de las primeras civilizaciones en Grecia, que eran dedicadas a Rhea, esposa de Cronos y madre de los dioses Zeus, Hestia, Hera, Hades, Poseidón y Deméter. En Roma se llevaban a cabo Las Hilarias para rendir tributo a Cibeles, la Gran Madre.
Por otro lado, en el México prehispánico las celebraciones y rituales eran dedicadas a honrar a los dioses de la fertilidad. Por ejemplo, los mexicas veneraban a Tonantzin, diosa del maíz, o a Mictecacíhuatl, señora de la muerte. Sin embargo, con la llegada de la evangelización a América, aunque estas ceremonias permanecieron, se centraron en una sola figura: la Virgen María, símbolo del amor divino, incondicional y desinteresado que una madre le da a su hijo.
En México, la conmemoración del Día de las Madres se reconoció oficialmente como parte de una campaña emprendida por las instituciones gubernamentales, la Iglesia y los medios impresos de comunicación para reivindicar la maternidad como un ideal de moralidad en el país y, de esta manera, hacer frente a diversos movimientos sociales que apoyaban la planificación familiar y el derecho de las mujeres para decidir sobre su maternidad y salud sexual.
Se instituyeron actividades, festivales y homenajes dedicados a enaltecer el amor maternal en las escuelas de educación básica y, paulatinamente, esta tradición se extendió ampliamente hasta el día de hoy como una fecha que, no solo tiene fuerte impacto comercial, sino que coloca un velo sobre la participación activa de las mujeres para situarlas en un rol pasivo que glorifica la abnegación y el sacrificio.
Por otro lado, el ideal materno que impera hasta nuestros días en la cultura occidental no solamente ha sido explotado como un instrumento sociopolítico, sino que ha venido, de alguna manera, a instaurarse como forma de censurar la naturaleza contradictoria de los seres humanos y la complejidad emocional que rige las relaciones humanas, particularmente el vínculo materno-infantil.
El amor materno que se ha venerado como una noción sagrada sugiere que una mujer que deviene en madre está exenta de toda intención egoísta, conflicto emocional o, en el caso más extremo, de la psicopatología en general. Cuando nos enteramos de algún caso en el que una madre es la perpetradora del abuso o el maltrato a sus hijos, nos invade una sensación ominosa que solamente se alivia pensando que estas conductas son contra natura.
Madres que conducen a la locura
Sin embargo, el cine –como cualquier otra expresión artística cuyo don radica en mostrar lo sublime y lo terrorífico al mismo tiempo–-, no ha vacilado en retratar una y otra vez, echando mando de la ficción, una realidad distinta: madres sumergidas en profundas depresiones, madres narcisistas, madres que engolfan a su hijo o hija al tomarlos como una posesión y no un ser humano, madres que conducen a la locura.
Tal parece que el terror es la única puerta que nos permite echar un vistazo a aquellos escenarios que contradicen el ideal materno, basta recordar la icónica cinta Psycho (1960) del genio cinematográfico Alfred Hitchcock o, bien, pensar en películas más actuales como Mother (2009) del director coreano Bong Joon Ho, entre muchas otras.
En ambas nos encontramos frente a una imagen en extremo chocante: una relación malograda entre una madre y su hijo en la que no tuvo lugar un proceso de separación e individuación y quedaron presos en el vínculo con la madre sin la posibilidad de alcanzar su propia identidad y autonomía.
Hoy día sabemos que las patologías graves tienen su origen en una correlación de múltiples factores –genéticos, innatos y ambientales–; no obstante, las teorías psicoanalíticas han aportado una visión en extremo interesante.
Es bien sabido que en un primer momento madre e hijo participan en una fusión necesaria para la sobrevivencia del pequeño y una crianza saludable, pero que en el mejor escenario se irá diluyendo poco a poco para que éste logre autonomía. Grandes psicoanalistas: Sigmund Freud, Margaret Mahler, Donald Winnicott, Jacques Lacan, entre otros, señalan que el recién nacido es incapaz de diferenciarse de la madre y que este proceso de diferenciación se dará paulatinamente, de forma secundaria, mientras crece. Ante la necesidad de autonomía del niño, la madre puede alentar cuidadosamente este proceso, o bien, entorpecerlo u obstaculizarlo debido a sus propias dificultades emocionales.
Una de las primeras formas en las que la madre colabora en el proceso de separación es dándole cabida al padre en la vida del niño, ya sea de forma real o simbólica, es decir, permitiéndose tener ella misma otros intereses más allá de su hijo y, a su vez, permitiéndole al pequeño aventurarse también a tener otros vínculos significativos más allá de ella.
Así, la madre puede, por ejemplo, volcarse en una relación sentimental, recuperar su vida sexual, regresar a su trabajo y hacerse cargo de otras ocupaciones, mientras deja que el pequeño también se entusiasme con la presencia del padre, los abuelos, los hermanos, la cuidadora en la guardería u otros niños.
Sin embargo, cuando la posesividad, los celos, la rivalidad o las ansiedades de quedarse sola invaden a una madre, ella es proclive a tomar a su bebé como objeto para compensar su malestar y cualquier intento de separación por parte del niño es vivido como gran amenaza que se tiene que impedir bajo el argumento del amor incondicional: “solo yo sé cómo cuidarte”; “nadie te va a amar más que yo”; “sólo tú me haces feliz”; “¿quién como tu madre?”.
Así, detrás de lo que pareciera ser un discurso de amor, acecha la locura.
Madre e hijo como una sola persona
En el caso de estas dos películas, observamos dos madres que se han “apropiado” de las vidas de sus hijos de una forma tan posesiva y controladora que ambos parecen vivir como una misma persona, es decir, las fronteras entre quién es quién se desdibujan recreando una folie à deux.
No es casualidad que en los respectivos libretos la ausencia de una figura paterna avasalle de forma sigilosa y misteriosa, dando plena libertad para que la madre invite o seduzca al hijo a participar en complicidad con ella en el proceso de exilio del padre –del otro–, de la Ley, recreando una realidad alterna en la que la madre pretende colmar al hijo en todas sus necesidades y deseos. A su vez, el hijo pretende colmar a la madre en todas sus necesidades y deseos. Éste es, sin duda, el terreno de la psicosis y la perversión.
Es importante subrayar que esto no tiene que ver necesariamente con la presencia real de un padre, sino de una función paterna, es decir, la inclusión de un tercero que venga a establecer un límite a dicha fusión primitiva entre la madre y su hijo: “este hijo no te pertenece y, por lo tanto, esta madre tampoco te pertenece”.
Así que, si bien nos parece siniestro, encontrarnos con episodios en los que una madre abusa físicamente de un hijo o es negligente en su cuidado hasta el punto del abandono, no hay que olvidar que, en muchos hogares de nuestro país en los que se predica el amor abnegado y sacrificado hacia los hijos, se esconde la locura de una madre y un hijo que se predican amor exclusivo más allá de cualquier límite y sensatez: hombres o mujeres adultos que siguen viviendo en la casa de sus padres, incapaces de desarrollarse intelectual y profesionalmente, improductivos económicamente, sin posibilidad de construir una vida de pareja o tener una familia por su cuenta, hombres y mujeres supeditados a que otros velen eternamente por sus necesidades o, incluso, criminales que son justificados por sus madres ante sus actos más violentos. Finalmente, como dice el dicho: “la realidad supera la ficción”.
Para terminar, me gustaría agregar que en México la atención de la salud mental sigue siendo restringida para un gran sector de la población. Las grandes instituciones que brindan atención psiquiátrica y psicológica a bajo costo en nuestro país se han visto colapsadas ante la gran demanda de la gente que requiere el servicio y, ciertamente, los mitos que nos vienen heredados de tiempos ancestrales, como el amor filial, impiden que tengamos mucha más apertura y claridad ante los problemas reales que aquejan a la sociedad, pero, sobre todo, que exista mayor margen de acción en cuanto a políticas en materia de salud mental.
Notas relacionadas

- Mar 22, 2022