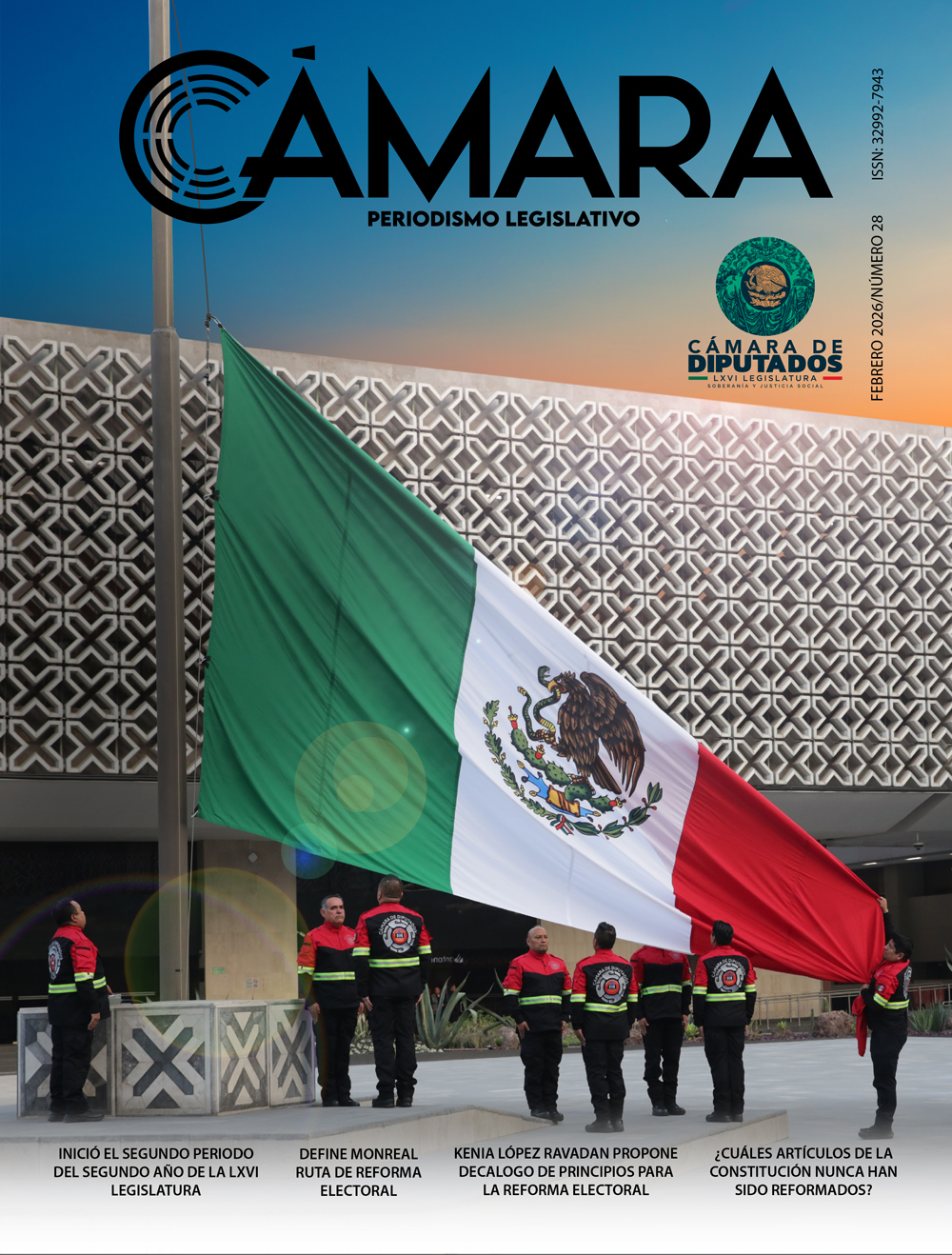Trabajo Legislativo / Entrevista

- Sep 23, 2025
El Humanismo Mexicano se materializa en las políticas públicas que aplica el gobierno: Izcóatl Mota González
Juventina Bahena
• Es una utopía que se va construyendo en el imaginario, pero también materialmente
• El Tren Maya es infraestructura humanista porque conecta culturas originarias
El Humanismo Mexicano no es un concepto nuevo; se recuperó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo es poco conocido por los mexicanos, quienes reiteradamente escuchan el término entre la militancia de alto rango y la clase política de Morena, pero qué es exactamente y cuáles son sus referentes, raíces filosóficas y cómo se aplica en la perspectiva legislativa, nos lo explica Izcóatl Mota González, maestrante en Derecho Electoral, formador del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, quien impartió en San Lázaro el diplomado “Legislación humanista para el Segundo Piso de la 4T”.
Originalmente, nos comenta, el humanismo del Renacimiento separó la cosmovisión religiosa, el catolicismo en general, y dista al hombre y a la naturaleza de la idea de Dios. Mientras que la Escuela de Frankfurt diferencia al hombre específico, al hombre determinado, como le llaman los filósofos Søren Kierkegaard y Max Horkheimer. El humanismo renacentista coloca la idea del hombre en el centro, pero el hombre individual, el ego, el hombre que supera obstáculos, de la idea de Dios, esa idea que lo salta, que lo brinca, que lo avasalla, que somete a la humanidad. Este humanismo viene, por ejemplo, del filósofo italiano Lorenzo Valla, quien planteaba que las pasiones no son malas porque no es algo que vulnere a la humanidad, como hombres, pues al ser producto de la misma naturaleza las pasiones son también producto de Dios y, como tal, no se pueden atacar.
Recordemos que sale el Renacimiento retoma las ideas platónicas, es decir, un platonismo que sigue siendo el de aquellas personas que podían acceder a la educación, hablar griego, latín y emanciparse de esta idea avasalladora de un Dios todopoderoso. Eso fue un parteaguas muy importante porque se vincula así la naturaleza con la humanidad, en la que somos parte de un todo, lo que hoy se llama biocultura. Porque somos parte de un mismo espacio, como lo son nuestras culturas originales.
En el Renacimiento es el hombre, la humanidad, la que domina a la naturaleza, la que la somete a transformaciones, a veces forzadas, a veces violentas y entonces no hay total similitud entre humanidad y naturaleza, sino que es el humano el que está por encima de la naturaleza, la puede explotar bajo una lógica capitalista de la explotación de la naturaleza.
Por eso el humanismo mexicano se conduce con una filosofía distinta donde no cabe la depredación de la naturaleza, sino entendernos como parte de esta biocultura, como lo hacen los pueblos originarios, como unidad entre diferentes culturas, entre diferentes regiones del mismo país, pero que estamos siempre respetando de dónde venimos, de la tierra, de las plantas, de los mismos productos naturales que nos han dado vida durante todo este tiempo. Nuestra intención de los hombres y las mujeres mexicanas no es dominar, someter a la naturaleza, que son propiamente ideas occidentales.
¿Podríamos decir que el humanismo mexicano es una forma de concebir la filosofía del gobierno mexicano en el diseño de sus políticas públicas?
—El Humanismo Mexicano se incrusta como filosofía del pensamiento político, pero no se queda petrificada en la política, sino que ésta se deriva por otros cauces, por ejemplo, la educación, la cultura, las artes. Es algo así como lo planteaba Leopoldo Zea: resolver problemas concretos con nuestras especificidades, nuestras limitaciones, nuestra historia, porque es muy importante retomar nuestra historia; no podríamos ser una copia o extrapolar, asimilar teorías exógenas al interior de nuestra nación, porque no se entendería.
Pasaría algo similar como con el Positivismo cuando se trató de implementar en la época de Porfirio Díaz, fue un copy paste del Positivismo francés o europeo al contexto nacional, y se siguieron dando estas imposiciones elitistas y seguimos retomando a los renacentistas en la cultura, el conocimiento, el arte. Recordemos a Tomás Moro, decía que el conocimiento, la educación, era lo que nos acercaba al humanismo; pero a ese conocimiento, esa educación, solo podía acceder un reducido grupo. Moro planteaba que ya no debía permitirse la pena de muerte para castigar delitos como el robo, pero la esclavitud no les molestaba. Tampoco podemos quedarnos en el terreno de las ideas, hay que construir.
¿Cómo se define el humanismo mexicano?
A Izcóatl Mora le han pedido que defina el Humanismo Mexicano. Su respuesta es que no hay definición porque está en construcción.
—Si bien es un concepto viejo que viene incluso de la Teoría de la Liberación, donde se da un debate entre Augusto Salazar Bondy con Zea. Bondy generó un debate sobre la existencia y la naturaleza de una filosofía propia para Latinoamérica, argumentando que la dependencia económica y cultural de la región obstaculizaba su desarrollo filosófico.
El contraargumento de Zea es que justamente es lo que nos une a todos los pueblos latinoamericanos y lo que nos hace tomar nuestras propias determinaciones conforme a toda la mezcla de mundos, de culturas, que conforman el mestizaje, y al ser colonia no solamente se identifica la otredad, sino que también se busca superar las limitaciones que ponen las élites, la clase dominante, con herramientas propias de nuestra cultura.
¿Por qué para la construcción del Humanismo Mexicano no se retomó la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt?
—Se retomó, pero excluyéndola, porque el mismo Horkheimer decía que hay que hablar del hombre concreto; el hombre específico en su contexto, de acuerdo con la Teoría Crítica de Adorno. El hombre específico de su contexto nos determina que no podemos crear fuera de México, fuera de las culturas mesoamericanas, porque entonces no sería adecuado a nuestra realidad. Entonces, no nos vamos a guiar por el humanismo renacentista colonizador. Recordemos que ellos también eran parte de los grandes colonizadores. Consecuentemente, no podíamos traer esos preceptos porque ellos mismos lo diferenciaban. Ellos mismos decían que no podíamos tenerlo.
El individuo es el centro categórico en el humanismo de la Escuela de Frankfurt, y el humanismo europeo en general. Es el humanismo del Renacimiento el que supera la idea de Dios, y la idea de la dominación en la Teoría Crítica, pero sigue siendo la idea del individuo, no de la colectividad y el humanismo mexicano, retoma en la Nueva Escuela Mexicana que no se puede crear conocimiento sin comunidad.
Para ilustrar mejor la idea de comunidad, Izcóatl nos refiere el estudio del filósofo alemán Karl Lenkersdorf, quien vino a estudiar una comunidad tojolabal. Descubrió que están estrechamente unidos y que el conocimiento se da en agrupación, que para ellos no existe el pronombre “yo”, sólo el nosotros. La individualidad, del hiper individualismo del neoliberalismo ahí no tenía cabida. En uno de sus experimentos los junta para un examen para ver cómo resuelven los cuestionamientos. Estando de espaldas comenzó a escuchar el ruido de sillas moviéndose para formar un círculo al responder el examen. Él, sorprendido, les explica que la evaluación es personal, individual. Ellos le responden que individualmente no pueden construir nada, “una casa no te la puedo construir yo solo, la construimos con la comunidad y con el apoyo de todos”.
Y eso es lo que se rescata el humanismo mexicano, la comunidad, lo propio, el nosotros y también nuestro nacionalismo. Hay otros autores que mencionan que aún tenemos un nacionalismo tercermundista, tal vez atrasado, pero no es así. El nuestro no es excluyente. El de ellos excluye para dominar y someter. El nuestro reconoce identidad, origen, historia, legado histórico, memoria histórica y política para abrir las puertas al otro, a la otredad.
Pero en México no se construye comunidad fácilmente, somos profundamente racistas.
—Es difícil porque nos separa la teoría económica neoliberal que va desvinculando y rompiendo familias, fragmentando comunidades en su forma superior de explotación. Los mismos modelos educativos permeaban la educación mexicana. Recordemos ahí por los dos miles cuando empiezan a darse clases del ahorro a las juventudes porque “no saben ahorrar, no saben invertir”. Pero los que lo proponen no conocen el contexto de la mayoría de la población, cuando no hay nada que ahorrar ni nada que invertir, porque se vive al día.
Por eso, el modelo de la Nueva Escuela Mexicana lo que hace es comulgar las comunidades, la comunidad de la escuela, la del barrio, la familiar y de los maestros. Comienzan a ver que deben su educación no solamente sus padres; la educación en México es pública, gracias a la aportación de toda la comunidad de ciudadanos ¿Y esto cómo se cómo se va a devolver? creando proyectos, porque así trabaja la Nueva Escuela Mexicana, creando proyectos que se desarrollen y repercutan en sus comunidades, además de demostrar que no perteneces solamente a un sector, sino que eres multicomunal y factorial, tus influencias e ideas de formar identidad vienen de diferentes lados y es lo que rescata la nueva escuela. Yo creo que el mejor ejemplo para entender el Humanismo Mexicano se encuentra ahí en la educación, en este nuevo modelo educativo
¿Cómo le das el marco filosófico del humanismo mexicano a la actividad legislativa? porque parece que hacia allá va el diplomado que impartes.
—Se cambia incluso de modelo legislativo al de “servidores populares”, entendámoslo como comunidad, pero también profundamente humanista. Se exige el respeto a todos los que se acercan al legislador por asesoría, apoyo. El marco filosófico que se les trata de impartir en el diplomado se retomó de Leopoldo Zea, de Pablo González Casanova, quien planteaban romper el colonialismo interno para decir, “ya no somos ese pensamiento colonial” que sigue inmerso en algunos profesores que se resisten a cambiar el modelo y probablemente cambie cuando los que se están formando lleguen a ser profesores.
La filosofía no tiene por qué ser pensamiento abstracto, el deber ser solamente, sino la factibilidad posible. Por eso este precepto de la Cuarta Transformación de “por el bien de todos, primero los pobres”; no es un eslogan, no es marketing, se trata de rescatar a los olvidados, a los condenados de la Tierra, como decía Frantz Fanon.
El contenido material del Humanismo Mexicano está en las políticas públicas, dicho de otro modo, ¿estás abstrayendo la concepción del Humanismo Mexicano a partir de las políticas públicas que aplica el gobierno?
—Las becas, la garantía de ciertas prestaciones a la sociedad en general que hoy ya son derechos, eso es Humanismo Mexicano. Si nos comparamos con otras naciones del mundo, o nuestros vecinos del norte, vemos que este tipo de políticas de apoyos sociales no se otorgarían porque son vistas como algo negativo como ir cargando lastres sociales que mejor te olvidas de ellos y eso es contrario al humanismo, es deshumanizar la política.
Al Humanismo Mexicano hay que verlo, como dice Giovanni Sartori de la democracia, como un horizonte al que caminas dos pasos y se aleja dos pasos. Pero también tú te alejaste de este otro polo opuesto que es el autoritarismo. Entonces vas avanzándole hacia algo desconocido, que es una utopía. Lo podemos ver como esa utopía, pero no como algo que no puede existir sino una utopía que se va construyendo en el imaginario, pero también materialmente. Se va avanzando hacia allá con políticas públicas, políticas sociales, con infraestructura. Por ejemplo, esta infraestructura que se ha desplegado en el sur sureste del país, el tren Maya no es meramente una cuestión turística, por querer invertir allá, sino porque eran los sectores más olvidados de la población, porque Chiapas ha sido el estado más empobrecido del país.
Esa infraestructura es humanista, no es meramente turística, también conecta las culturas, es atravesar la selva, nuestras culturas originarias, lo grandioso que es nuestro país y la parte multicultural que nos compone. Entonces es retomar todos estos elementos con una mezcla entre lo material y entre las ideas; pero las ideas siempre pisando el suelo. Por eso hablo del principio de factibilidad, que nosotros no podemos caer en lucubraciones, porque si no se estaría haciendo demagogia nuevamente.