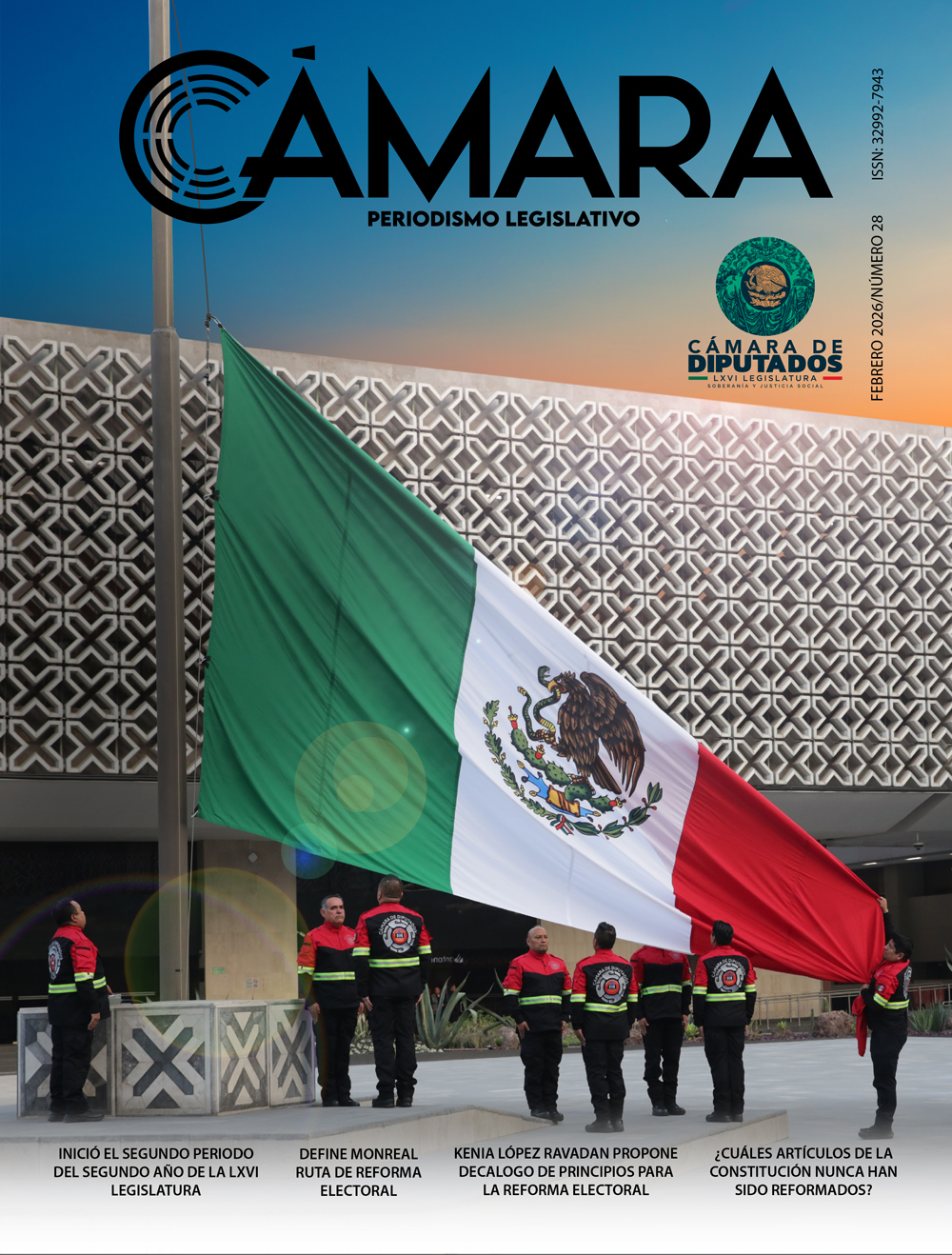Espacio Cultural / Mirada Cultural

- Oct 06, 2025
Filosofía indígena: otra forma de estar en el mundo
Aída Espinosa Torres
Lejos de los cánones académicos, las filosofías indígenas brotan de la vida cotidiana, del sentido común compartido, y de una relación profunda con la naturaleza. En ellas, cada persona es pensadora, cada gesto tiene memoria, y cada palabra encierra una visión del mundo. Frente al modelo antropocéntrico que ha puesto en riesgo la vida en el planeta, los pueblos originarios ofrecen una alternativa radical: vivir en armonía con todos los seres, reconociendo que el ser humano es solo una parte de la vida. Esta mirada, que articula individuo, comunidad y cosmos, no solo es vigente: es urgente. Son parte de las reflexiones que se expresaron en el conversatorio Filosofía Indígena: memoria ancestral y saberes vivos, realizado el pasado 9 de septiembre en el Espacio Cultural San Lázaro, bajo la coordinación del maestro Elías Robles.
La mesa fue moderada por el maestro Robles y como ponentes se contó con la presencia del doctor en Filosofía, Ambrosio Velasco y el maestro Canek Estrada Peña, académico en el ámbito de Estudios Latinoamericanos y Mesoamericanos.
Para el especialista Ambrosio Velasco, uno de los puntos más urgentes a destacar es el profundo racismo que persiste en México. “El racismo mexicano es de los peores porque se esconde tras el orgullo del mestizaje. Una narrativa que blanquea lo indígena y borra culturas enteras. Mientras México no haga conciencia nacional del racismo, no hay forma de superarlo. Este es el primer paso: reconocerlo y hacer cumplir la ley”.
Aclaró que el mestizo no es identidad neutra: “es el proyecto del Porfiriato para eliminar pueblos originarios y sigue operando hoy disfrazado de normalidad. Urge romper con los mitos racistas que nos enseñaron a celebrar la exclusión”, aseguró, el también especialista del Instituto de Investigaciones Filosóficas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Señaló que las filosofías indígenas constituyen nuevos paradigmas del conocimiento, definidos por su pluralidad intrínseca y su visión holística de la sociedad, la cultura, la naturaleza y el cosmos.
Este enfoque plural y holístico resulta fundamental para la construcción de modelos alternativos de conocimiento, tecnología y formas de vida comunitaria que promuevan el respeto por la naturaleza y la equidad entre las personas.
Al preguntarle por qué no deberíamos de dejar morir el conocimiento ancestral, contestó: “Cada lengua encarna una concepción del mundo.
Cuanto más plurales sean estas concepciones, mayores serán las alternativas de vida, de existencia, de horizontes posibles, y de formas sustantivas de entender la felicidad. Reducir las lenguas y las culturas equivale a reducir nuestras opciones de vida, a limitar nuestra libertad”.
Filosofía de la vida cotidiana
En un mundo marcado por la aceleración tecnológica y la fragmentación social, las filosofías originarias emergen como una brújula ética y comunitaria, así como con otras características. Comentó el experto: “Una de las maravillas de las filosofías originarias es que emergen de la vida cotidiana. Son filosofías del sentido común, compartidas colectivamente, donde cada persona, en cierto modo, es filósofa”. Esta cualidad las convierte en un patrimonio colectivo invaluable.
“Además, se distinguen por su rechazo al antropocentrismo, una postura que representa una de las mayores amenazas para la vida en la Tierra. En la filosofía indígena, el ser humano es solo uno entre los múltiples seres vivos que habitan la naturaleza. Si no aprendemos a convivir en armonía con ella, no solo contribuiremos a su destrucción, sino que también nos arrastraremos hacia nuestra propia desaparición”, subrayó el profesor Velasco.
En cuanto al terreno educativo, expresó que se necesitan hacer reformas educativas, en donde simplemente se sigan las leyes:” Las nuevas leyes de Humanidades, Ciencia, Tecnología y Educación, aprobadas hace dos años, establecen la obligación de promover la diversidad de saberes y la equidad epistémica, como lo señala el artículo quinto. Es momento de aplicar este principio y hacerlo efectivo en las próximas reformas educativas, al menos en todas las instituciones públicas que reciben financiamiento estatal. Además, debería ser obligatorio el estudio de al menos una lengua indígena: no son menos nacionales que el castellano y su inclusión es clave para una educación verdaderamente plural y justa”.
De voz en voz
Por su parte, el maestro Canek Estrada Peña, especializado en la cultura y patrimonio maya, nos habló de la importancia de la tradición oral: “La tradición oral es un pilar fundamental: el principal mecanismo de socialización de conocimiento. No produce el mismo sentido aprender algo en un libro, en la escuela o en la universidad, que haberlo vivido en casa, en comunidad, como parte de la experiencia cotidiana”.
¿Cómo experimentamos la tradición oral en la ciudad?
A veces creemos que los saberes comunitarios se han perdido, sobre todo en la ciudad. Pero no es así, siguen presentes en muchas casas, solo que han sido invisibilizados. En nuestras familias, muchas veces provenientes de comunidades de hace dos o tres generaciones, esos conocimientos aún viven, aunque no siempre se reconocen ni se valoran.
La tradición oral es el primer espacio donde abrevamos esos saberes. Y aunque suele pensarse que la oralidad transmite un conocimiento fijo, en realidad es un canal profundamente maleable. Esa flexibilidad la vuelve enriquecedora, porque permite comprender la historicidad de lo que se transmite, sus transformaciones, sus silencios y sus resistencias.
¿Qué hacer para conectarnos con la espiritualidad y la naturaleza?
Debido a ese tema hay mucho activismo indígena. Se defienden las espiritualidades. Defender la espiritualidad es defender la tierra y defenderla requiere no solamente de ceremonias y rezos, sino estar al frente de la lucha.
La espiritualidad indígena está profundamente ligada a la naturaleza y por eso se opone a proyectos extractivistas como la minería, que amenazan los territorios y las formas de vida comunitaria. Quienes controlan los recursos naturales terminan controlando el poder. ¿Cómo vamos a entregarles eso sin resistencia? No podemos permitirlo.
Aquí hay una misión espiritual, sí, pero vinculada directamente a la defensa de aquello que le da sentido: la tierra. Explicarlo no siempre es fácil, porque implica reconocer que la espiritualidad no es abstracta, sino el territorio, en la memoria.
Muchas de las luchas actuales, como las que se han dado en Guatemala contra la minería, o aquí en México por las concesiones otorgadas a empresas canadienses, están profundamente ligadas a la defensa del territorio.
Lo mismo ocurre con los pueblos en Estados Unidos, que se han movilizado contra el proyecto del gasoducto en el río Missouri impulsado por el gobierno de Donald Trump.
Todas estas resistencias no solo buscan proteger la tierra como recurso, sino como espacio sagrado. Están vinculadas a la espiritualidad de los pueblos, porque el valor del territorio está cifrado en sus prácticas, creencias y memorias ancestrales. No se trata únicamente de una defensa pragmática: es una defensa de aquello que da sentido a la vida comunitaria. La tierra no es solo suelo; es vínculo, es historia, es espiritualidad viva.
Canek Estrada nos recuerda que, en cada movilización, se afirma que la tierra no es mercancía ni paisaje: es raíz, es cuerpo, es espacio compartido. Reconocer esto es abrirse a una espiritualidad, profundamente política que desafía el despojo y afirma la vida.