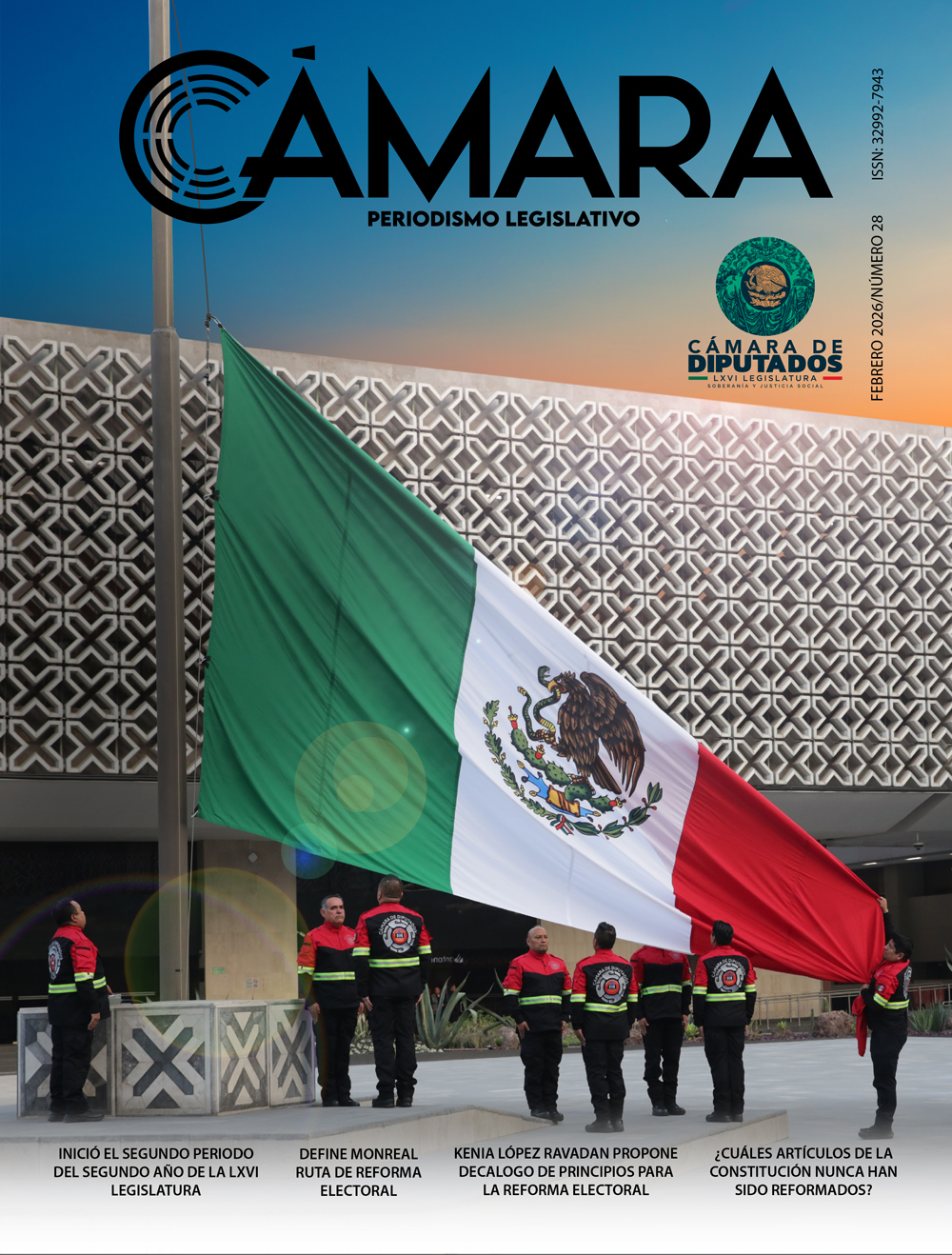/ Pluralidad

- Jun 19, 2025
De los negocios jurídicos derivados del modelo de economía colaborativa (Airbnb, Booking.com, etc.)
El mercado de los arrendamientos temporales y alojamientos de corta estancia, cuyo modelo económico ha sido adoptado por plataformas como Airbnb y Booking.com preponderantemente, se encuentra, sin embargo, en una zona de regulación ambigua – y escabrosa para las simples partes – dentro del marco jurídico mexicano. Esta ausencia de normatividad específica ha propiciado un escenario de confrontación entre el gremio hotelero y las autoridades fiscales, cada uno por sus quehaceres: los primeros, como titulares de la industria de la hospitalidad formal, que denuncian la presencia de una competencia desleal in generāli, toda vez que el crecimiento del mercado de alojamiento que nos concierne ha superado con creces, el de la industria hotelera tradicional. Las autoridades fiscales, por otro lado, destacan la elevada evasión tributaria por parte de aquellos particulares que publicitan sus alojamientos en estas aplicaciones, lo que genera una desventaja fiscal sustancial con los anteriores.
Es relevante destacar que esta figura económica, conforme a los principios – y disposiciones – del derecho administrativo, mercantil y fiscal mexicano, se desdobla en dos dimensiones contractuales fundamentales conocidas: (i) el negocio jurídico entre la plataforma digital y el potencial Anfitrión, que se configura bajo la modalidad de contrato de corretaje unilateral con tercero indeterminado pero inminente – definido como aquel contrato en el que una parte se obliga a servirle personalmente a la otra como intermediario para la consecución de un negocio jurídico con un tercero indeterminado pero factiblemente existente; en esta relación, la plataforma funge como intermediaria directa, percibiendo una comisión – en este caso económica – en virtud de que el Anfitrión llegue a un acuerdo con el Huésped, por lo que esta cumple con su obligación de hacer mediante sus gestiones que resultan justificadas al otorgar al Anfitrión la oportunidad de anunciar sus servicios de alojamiento a través de la aplicación; y (ii) la relación entre el Anfitrión y el Huésped, configurada jurídicamente como un contrato de hospedaje (cuya regulación que no esté especialmente normada, se aplicarán las disposiciones análogas del contrato de arrendamiento); este último encuentra su definición en el artículo 2666 del Código Civil Federal, así como en la normativa local de la Ciudad de México, en donde se establece que: “el contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue, mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos y demás gastos que origine el hospedaje.”
En cuanto a la posible dicotomía en la naturaleza de esta figura económica, la cual abarca dos modalidades, es importante señalar que, dada la inclusión de cargas administrativas propias del sector turístico, naturalmente se calificaría como mercantil (el de hospedaje). Sin embargo, cada vertiente tiene su justificación particular: (i) siempre considerado un contrato de naturaleza mercantil pues la consignación es propia de la rama por objeto, que por sujeto las empresas como Airbnb y Booking.com al constituirse como sociedades mercantiles, estas siempre serán comerciantes; y (ii) al haber una intención de especulación económica por fin, cuyo objeto es el alquiler verificado, y que por tanto su sujeto es aquel que explota su bien inmueble con propósito comercial, será aplicable la analogía por supletoriedad.
En esencia, esta figura no presenta vicios al ejercicio competitivamente comercial, ya que, de acuerdo con la Contradicción de Tesis 3/2018, se reconoce una semejanza conceptual con las Empresas de Redes de Transporte (ERT), cuyo proceso de innovación, a la voz de la jurisprudencia, “…contribuye al bienestar del consumidor en el sentido de que puede generar ofertas de servicio superiores a las existentes o atender a necesidades actualmente no atendidas.” En coherencia con el razonamiento sistemático de la jurisprudencia, pero malamente en lo individual mencionado, este modelo representa una novedad dentro del libre mercado, exento de actos de competencia desleal, dado que satisface necesidades que hasta entonces permanecían desatendidas, y cuya premisa alude al ejercicio natural del comercio entendida como aquella disputa sana entre empresarios que pretenden superponer su producto y/o servicio sobre el otro en el mercado con la promoción de mayores ventajas. Sin embargo, la lógica esgrimida por la industria hotelera – que propiamente hace dilucidar en deslealtad comercial – subyace en la desigualdad regulatoria, pues la incapacidad de las autoridades para imponer cargas fiscales y administrativas equivalentes a estos hospedajes ha permitido una ventaja competitiva injusta en detrimento de los hoteles, los cuales cumplen con estas obligaciones en su totalidad para su funcionamiento. Siguiendo el hilo, desde su apoteósica invención, este modelo de negocio ha operado sin intervención fiscal, lo que ha puesto en tela de juicio el principio fundamental de equidad tributaria en el sector turístico.
Como medida preliminar para identificar a quienes ostentan la calidad de Anfitriones, la legislatura de la Ciudad de México procedió a adicionar los artículos 61 Bis al 61 Octies del Título Quinto, Capítulo II. De la estancia turística eventual, de la Ley de Turismo de la Ciudad de México. Dichas disposiciones normativas contemplan, en términos generales, la inclusión en el Padrón de Anfitriones (además del Padrón de Plataformas Tecnológicas que ofrezcan, proporcionen o contraten al turista el servicio de Estancia Turística Eventual en la Ciudad de México), bajo la custodia de la Secretaría competente, a aquellos que registran cada uno de los inmuebles destinados al servicio de Estancia Turística Eventual, con las reglas registrales que fija esta misma ley.
Sin justificación expresa en el decreto de la adición y su potencial reforma en su caso, aunque persiguiendo implícitamente un objetivo fiscalmente concreto, este fue diseñado para permitir la identificación tanto de los Anfitriones como de las Plataformas Tecnológicas que ofrecen servicios de alojamiento, y que tiene por fin que estos padrones faciliten la imposición de obligaciones tributarias a quienes figuren en ellos, estableciendo así un sistema de colaboración entre las autoridades administrativas y del ámbito fiscal. Siendo entonces por sí, se erige como uno de los escasos – si no el único – motivos por los cuales las autoridades han actuado con celeridad respecto a este modelo particular de alojamiento.
Una vez planteado lo anterior, este modelo se origina en un concepto apenas esbozado en la doctrina jurídica, el de la economía colaborativa, que emana de la teoría económica capitalista, pero con matices contractuales subyacentes. Su fundamento radica en la evolución de la adquisición individual de bienes hacia un esquema de compartición de los mismos, con el fin de obtener un beneficio común. Montero Pascual aporta una definición relevante: “Modelo de organización industrial en el que una plataforma electrónica (acorde con las plataformas colaborativas que han revitalizado la compartición de bienes) facilita la contratación de servicios, incluyendo el arrendamiento de bienes (como ocurre en el contrato en cuestión), ofertados por un grupo de usuarios («prestadores», en este caso, Anfitriones) y demandados por otro grupo («consumidores», en este caso, Huéspedes)”, que en concordancia misma de la materia, constata la necesidad de adecuar las innovaciones tecnológicas hacia un modelo de economía compartida capaz de satisfacer las necesidades emergentes del mercado contemporáneo.
Se concluye entonces que, con base en el análisis de Santiago Morales Midence y las fuentes mencionadas, se dilucida que la economía colaborativa, partidaria de un nuevo ciclo económico que encuentra su preeminente manifestación en el ámbito del alojamiento turístico, ha revolucionado las prácticas convencionales mediante plataformas como Airbnb como plataforma tecno-colaborativa, las cuales facilitan la prestación de servicios de esta índole. Así, este modelo permite a los visitantes experimentar los destinos de manera que reduce sustancialmente los costos frente a las alternativas ofrecidas por la industria hotelera tradicional y, aun así, de forma práctica.
No obstante, el impacto de este fenómeno ha generado conflictos no en razón de su esencia, sino debido a una omisión normativa que deja desprotegido un segmento en auge y carente de un marco regulador integral y específico, llevando consigo el estanque innovador y económico no solo de esta industria, pues por equiparación aquellas emergentes. Esta ausencia no solo evidencia la falta de previsión legislativa, sino que ha conducido a una situación de incertidumbre, que en algunas jurisdicciones se ha intentado resolver a través de restricciones desmesuradas a estas actividades. En cambio, otras legislaciones, abandonando la noción prohibitiva y adoptando una visión reguladora, permiten su operación, aunque bajo la imposición de ciertos requisitos administrativos y fiscales que buscan equilibrar las condiciones de competencia entre los diversos agentes del sector; este enfoque es un acto de justicia normativa que, en México, encuentra respaldo en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que consagra clara y plenamente el derecho al libre ejercicio profesional y comercial.