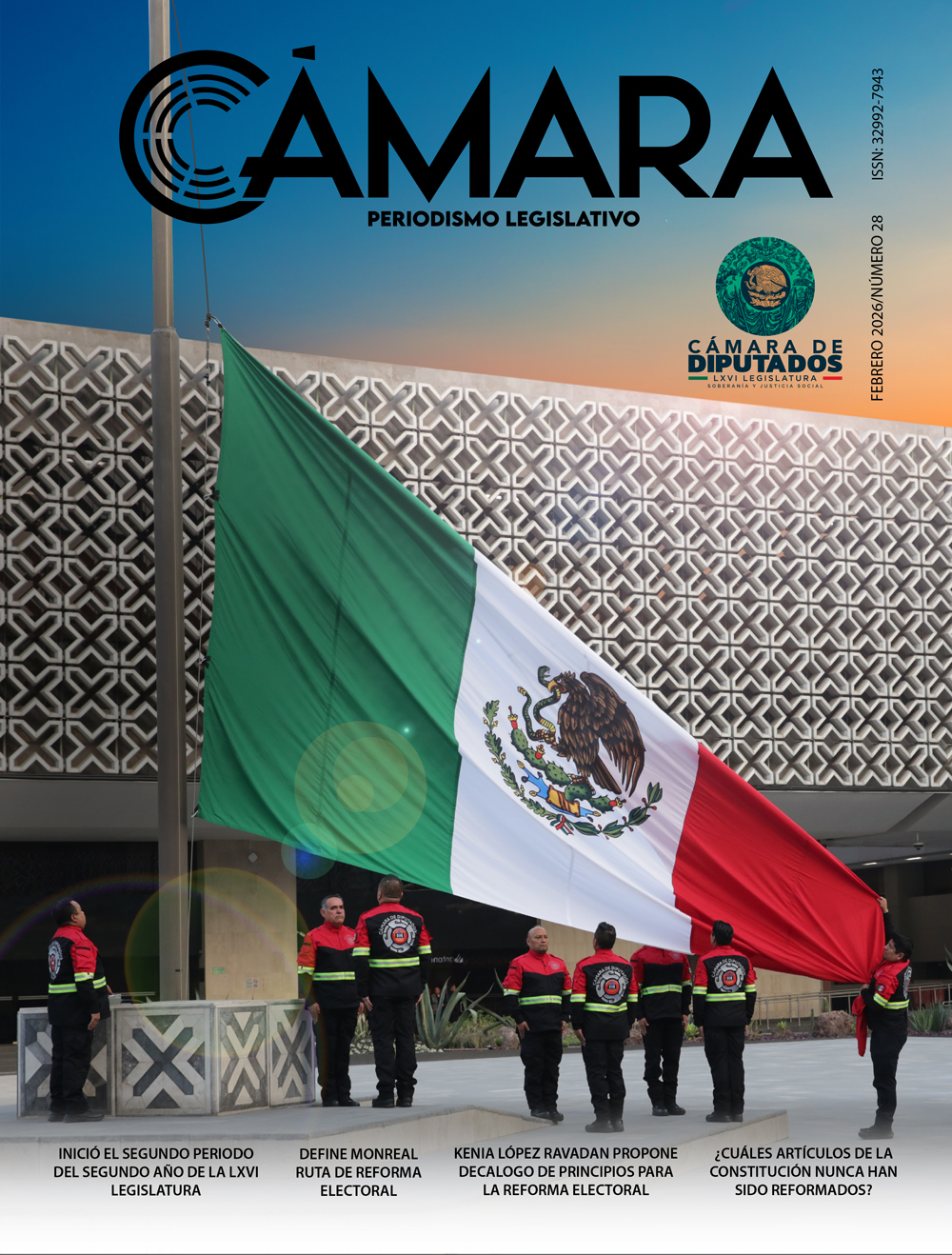Trabajo Legislativo / En Opinión de...

- Mar 05, 2025
Entre la urgencia de romper el círculo de la violencia y la necesidad de crear formas alternativas al punitivismo
Mtra. Gabriela Vargas Flores*
Investigadora del Celig
Desde una perspectiva sociológica, el Derecho es una construcción social, es decir, es producto de una sociedad determinada. En ese sentido, las perspectivas feministas han visibilizado que el Derecho es sexista y patriarcal, diseñado para y por hombres, pero no cualquier hombre, sino un hombre blanco, heterosexual, propietario y eurocéntrico.
El derecho penal, además de ser coercitivo, es punitivo: impone penas a quienes transgreden la norma. Una justificación clásica para la tipificación y penalización de delitos es la violación del contrato social que legitima al Estado. Desde los feminismos, se ha cuestionado la invisibilización y subordinación de las mujeres en relación con el derecho penal y el acceso a la justicia, tanto como víctimas como responsables de crímenes1. A pesar de ser un instrumento represivo, el derecho penal tiene una utilidad simbólica para las mujeres, pues visibiliza lo que no se quiere ver y establece como inaceptable lo que antes se consideraba normal.
Por lo tanto, gran parte del movimiento feminista ha destinado fuerza y tiempo, impulsado por la urgencia de sobrevivir y vivir libres de violencia, en exigir la creación de leyes tendientes a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, así como incorporar en los códigos penales delitos y sanciones.
El 1 de febrero de 2025 se cumplieron18 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y en julio se cumplirán 10 años de la primera Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) emitida en el Estado de México. Actualmente, el 69% del país cuenta con AVGMs activadas.
No obstante, el punitivismo también tiene una genealogía liberal, la cual individualiza problemas que son colectivos y retrasa transformaciones reales indispensables para desarticular el complejo de violencias que las múltiples asimetrías, opresiones o desigualdades reproducen.
Aunado a lo anterior, con el avance tecnológico, se han reconocido “nuevas” manifestaciones de violencia en espacios digitales, lo cual obligó a que se incorporara a la LGAMVLV la violencia digital como otra forma de agresión. Lo anterior, debido a la presión de activistas y víctimas.
Conductas como el ciberacoso, la sextorsión y el ciberacecho se han sumado a la lista de “nuevas formas de violencia de género”, convirtiéndose en un problema público. En particular, el ciberacecho pone sobre la mesa un elemento de la violencia de género que escapa a la perspectiva punitivista.
Al respecto, Anzalone y Urruzola señalan que, gracias a los feminismos podemos comprender la continuidad que existe entre las violencias más sutiles que recaen en los cuerpos feminizados hasta las más explícitas y extremas2. Precisamente la dimensión a la que me refiero, la podemos visualizar con base en la metáfora del iceberg y el violentómetro. Ambos ilustran que la violencia de género tiende a escalar: comienza con actitudes sutiles que se agravan hasta llegar a formas extremas como la violación y el feminicidio. La punta del iceberg son las formas más visibles y extremas de violencia, quedando “invisible” la base más ancha de este problema. El violentómetro, por su parte, categoriza algunas conductas en verde, sugiriendo que son tolerables.
El punitivismo ha sido un recurso ante la urgencia de romper con el círculo de la violencia, demandando la penalización de la violencia extrema. Sin embargo, encuentra sus fronteras frente aquellas formas de violencia sutiles, que se encuentran en la “zona verde” del violentómetro o bajo la superficie del agua.
Precisamente, el acecho es un ejemplo de estas conductas que suelen minimizarse. Entre las más comunes están el control sobre la víctima, el acoso con llamadas o mensajes, el cuestionamiento del tiempo de respuesta, los mensajes ofensivos y la toma de fotos sin consentimiento.
Un estudio de la UNAM sobre ciberacecho en mujeres alojadas en refugios en México reveló que 9 de cada 10 mujeres fueron acechadas por su pareja o expareja con el objetivo de controlar sus acciones en redes sociales y su movilidad3. La relación entre la víctima y la persona que acecha es clave para determinar si una conducta constituye acecho, lo que dificulta su definición legal.
El acecho exige una reflexión profunda sobre aquello que ha sido minimizado o normalizado. En México, ya son tres los estados que han tipificado este tipo de violencia en sus códigos penales: Guanajuato, Coahuila y Tamaulipas. A nivel federal, en la LXV y LXVI Legislaturas se han presentado tres iniciativas para su tipificación, con penas de hasta cuatro años de prisión y sanciones económicas.
Sin embargo, entendiendo la paradoja entre el Derecho y las mujeres, entre el feminismo y el punitivismo, me pregunto: ¿Es el punitivismo la única solución? Como se mencionó en la reunión de trabajo sobre el informe del proyecto de Cooperación México-Canadá, “tipificar un delito abre una conversación, pero no la cierra”. La tipificación es un paso, pero no deber ser el único. El acecho nos invita a imaginar y practicar otras alternativas y caminos, construir más allá de las lógicas establecidas que históricamente han criminalizado a las personas en situación de pobreza, racializadas, feminizadas, etc.
Esta opinión busca justamente abrir la conversación, con preguntas que desde los feminismos críticos no punitivistas cuestionan la lógica del castigo: ¿a quién exigimos justicia? ¿qué justicia consideramos adecuada para nosotras? ¿es el sistema penal represivo y sexista la mejor respuesta para erradicar la violencia patriarcal? ¿la violencia de género se atiende y repara únicamente con castigos?
La justicia restaurativa, el pluralismo jurídico, la justicia interseccional, así como los feminismos antipunitivistas y abolicionistas, buscan formas alternativas de resolución de conflictos, replanteando la justicia y poniendo el énfasis en la reparación del daño.