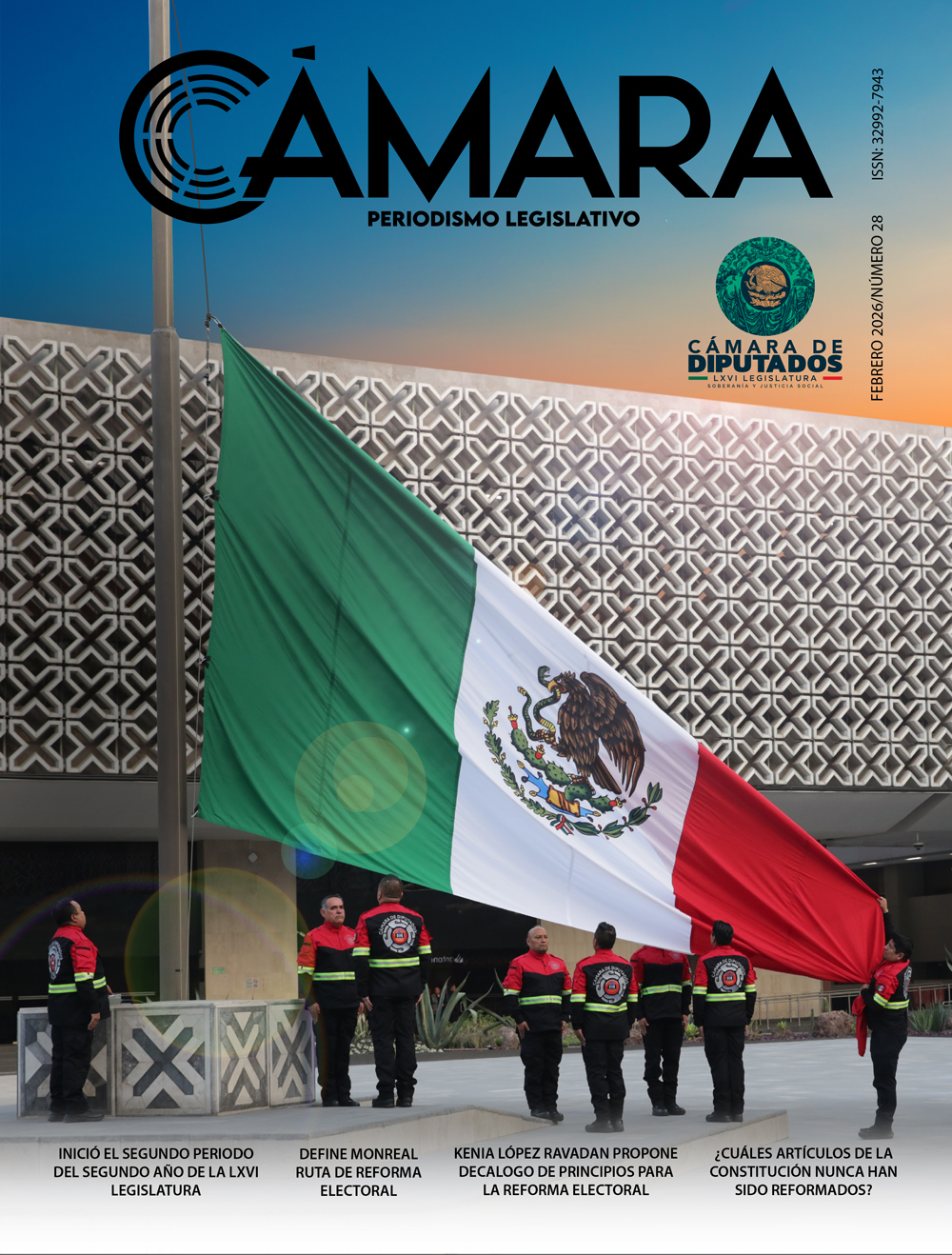Trabajo Legislativo / En Opinión de...
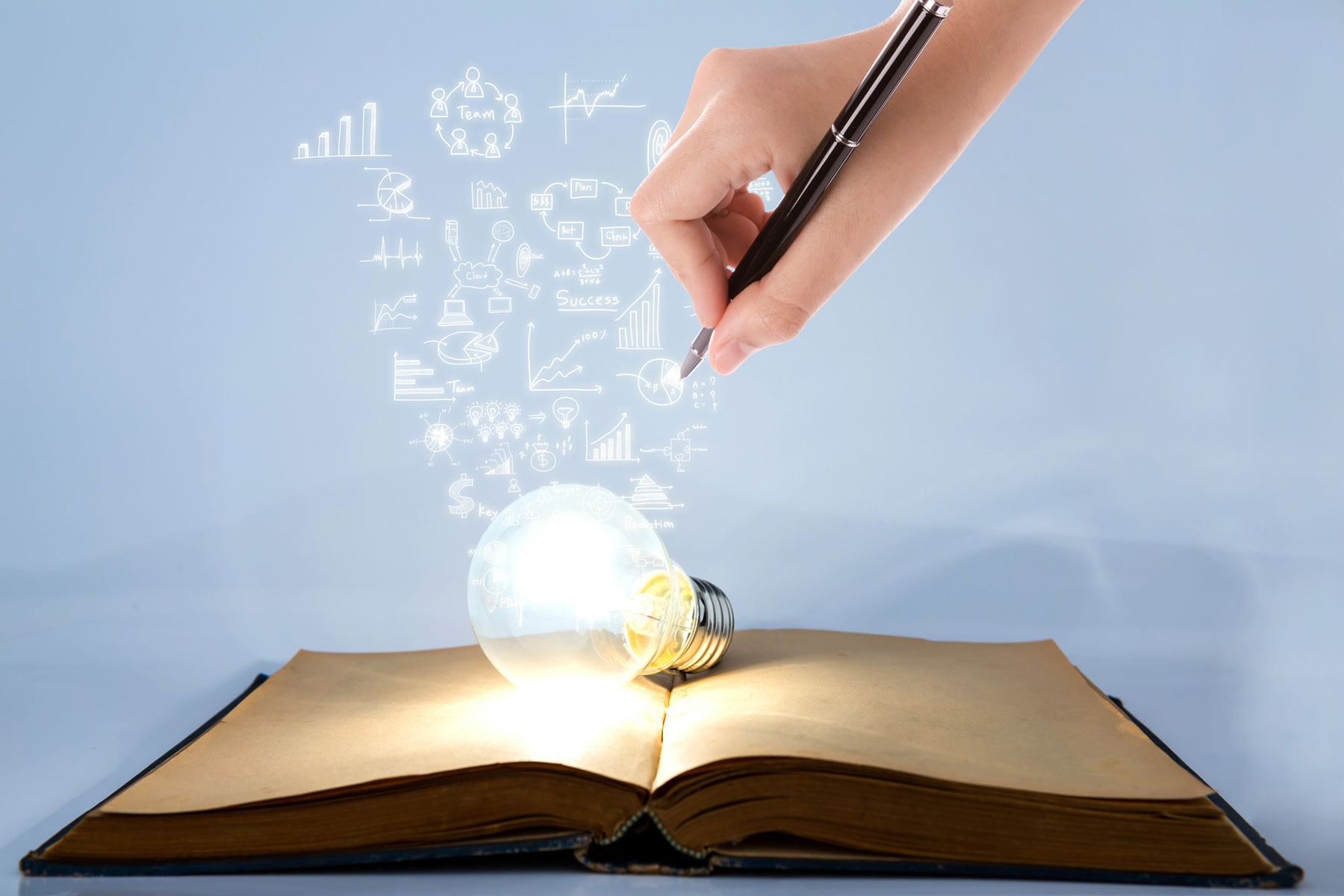
- Abr 28, 2023
Epistemología, objeto y sujeto
La epistemología o gnoseología es la rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la teoría del conocimiento. El término deriva del griego en tanto unión de “episteme”, como “conocimiento o ciencia”, y del sufijo “logia”, derivado a su vez de “logos”, traducido como “estudio, razón o discurso lógico”. Platón y Aristóteles distinguían el conocimiento en virtud del cómo y del rigor con el que era obtenido, esto en tanto que con “tekne” o técnica, identificaban al conocimiento instrumental, útil para “hacer” algo que facilitara la vida del día a día; y con “doxa al conocimiento general que, sin ser técnico, correspondía al vulgo, pero que no necesariamente se utilizaba para construir algo que facilitara la vida diaria del hombre.
La epistemología o gnoseología es confundida con la metodología de la investigación como conjunto de métodos utilizados para el desarrollo de una investigación, como una tesis doctoral o cualquier otra; sin embargo, como se apuntó en el párrafo superior, su objeto de estudio es el origen del conocimiento en general y, como cualquier otra disciplina científica, la gnoseología utiliza herramientas metodológicas que le dan validez a sus investigaciones, en otras palabras, usa el método científico con el que se identifica.
Es así como puede hablarse de epistemología de las matemáticas, en cuyo caso el objeto es el estudio del origen del conocimiento matemático, ubicando a las matemáticas como sujeto; de la epistemología de la música, que correspondería al estudio del origen del conocimiento de la música, pero no como el dominar un instrumento musical. En otros términos, la epistemología utiliza el método científico adaptado a las condiciones y retos específicos de determinada disciplina que, aunque parecido en la esencia, no es ni puede ser el mismo en las ciencias sociales que en las ciencias matemáticas.
El conocimiento, siendo universal es diverso, disperso y sujeto a múltiples disciplinas científicas clasificadas, en un primer momento, en fácticas y en formales. Las primeras, entre de estas se encuentran las ciencias naturales y sociales, verifican hipótesis, parten de la observación y echan mano de las matemáticas para cuantificar, medir y traducir los fenómenos naturales; las segundas, por su parte, entre las que se encuentran las matemáticas, la lógica y las computacionales, estudian las “formas” y, a diferencia de las fácticas, se enfocan hacia las abstracciones, a los objetos creados en la mente, por lo que no les interesan las relaciones entre objetos, sino las formas.
Siendo riguroso por epistemología puede entenderse al método científico, pues mediante éste se llega al origen del conocimiento en cualquier disciplina. Nada obtenido mediante procedimientos no sistemáticos ni racionales se acepta como científico, aunque sea válido; en todo caso, se entenderían como conocimientos empíricos, pseudocientíficos, vulgares, etcétera, pero no científicos. Por ello se entiende que nuestras abuelitas sabían curarnos la inflamación de las anginas, la calentura, el “mal de ojo”, pero no podían sistematizar ni explicar la forma en que funcionaban los remedios que nos aplicaban, pues de lo contrario habrían sido consideradas científicas.
El conocimiento científico puede reproducirse al arbitrio del hombre; esto es, se conocen las variables que intervienen en la ecuación y sus proporciones por lo que se pueden reproducir y manipular a voluntad. Mucho del conocimiento existente no es nuevo pues ya existía previo de darse a conocer; sin embargo, no se había sistematizado y, por lo tanto, no podían explicarse sus mecanismos ni principios fundamentales. Lo relevante de la epistemología es que estudia el conocimiento y lo sistematiza por lo que permite reproducirse.
A propósito de lo anterior, el problema de recurrir a “remedios” de los “brujos” o “chamanes”, no es que las hierbas recomendadas no tengan los principios activos que curan, sino que en ningún momento estos personajes pueden explicar ni medir las proporciones y cantidades que resultan válidos para cada caso específico, por lo que una persona o paciente puede consumir un remedio que, en principio es válido, pero en cantidades veinte o treinta veces mayor a lo necesario en cuyo caso resulta altamente tóxico y mortal.
De muy poco habría servido a la humanidad si Alexander Fleming, “descubridor” de la penicilina, o Isaac Newton, descubridor de la Ley de la Gravitación Universal, no hubieran dominado el método científico para sistematizar los procedimientos mediante el que, en el primer caso, llegó a dicho antibiótico y, en el segundo, a explicar la atracción de los cuerpos. Desde muchos años antes de las aportaciones de estos dos grandes científicos los mohos eran utilizados para curar infecciones y se sabía que determinados cuerpos se atraían, pero se desconocían como es que esto sucedía; así, aunque el conocimiento era válido y de aplicación práctica, en todo caso era conocimiento empírico pero no científico.