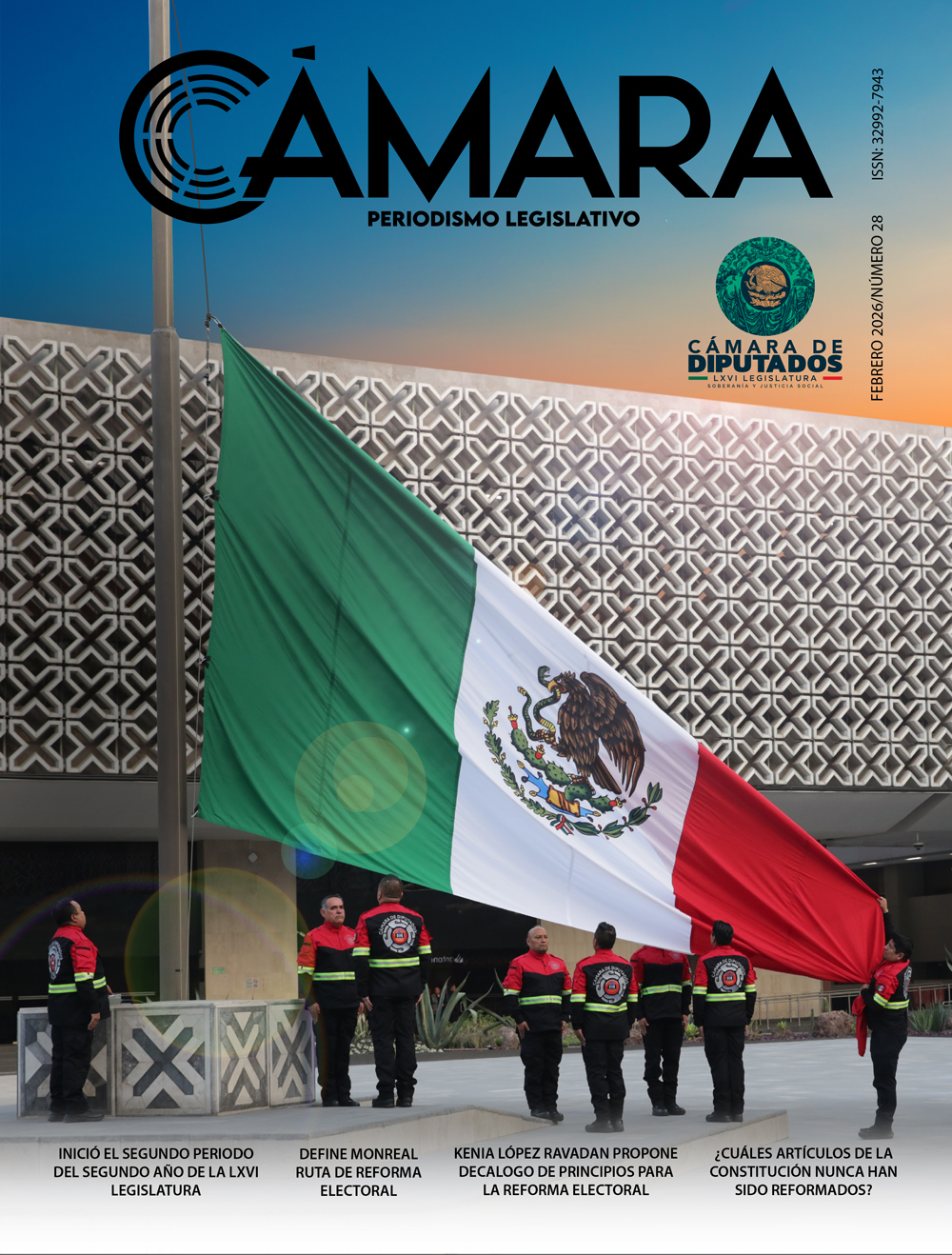Trabajo Legislativo / En Opinión de...
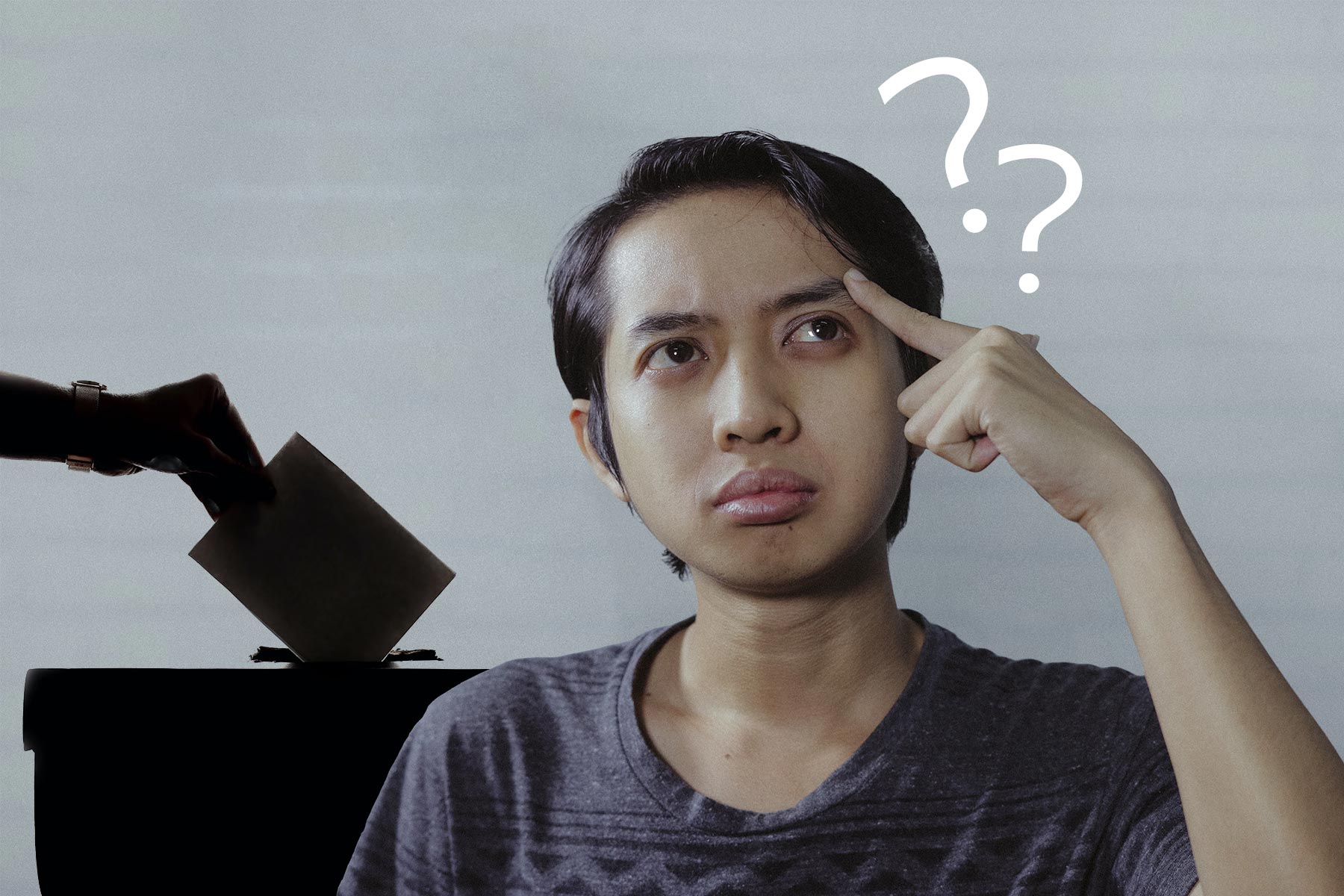
- Jun 22, 2022
Inciden en el abstencionismo varios factores
Ha corrido mucha tinta para argumentar que el abstencionismo es un síntoma inequívoco de un régimen democrático enfermo. Puede ser. Pero también son plausibles otras interpretaciones respecto de si este fenómeno se contextualiza en procesos electorales específicos. Vayamos, como dice la canción, despacito.
El Diccionario de la Lengua Española define al abstencionismo como la actitud o práctica consistente en no ejercer el derecho a participar en determinadas decisiones, especialmente en un proceso electoral.
Evidentemente, cada ciudadano decide ejercer o no su derecho, en algunos casos de manera obligatoria, como lo establece la Constitución de Argentina; en otros, de forma voluntaria, que es el caso de México.
Cuando no es obligatorio el ejercicio del derecho a participar, teóricamente el incentivo es la conciencia individual del deber ciudadano, pero en los hechos, en un modelo electoral como el nuestro, el principal incentivo es externo y reside, además del INE, en las instituciones de interés público denominadas partidos políticos, que se enfrentan en una cruenta lucha por incidir en la percepción pública en las campañas electorales, a fin de fomentar la mayor participación posible de sus simpatizantes.
En esta batalla, como dirían los jurisconsultos, la carga de la prueba para motivar a los electores a participar corresponde a los partidos políticos que, si quieren ganar, necesitan mover a su favor a un número de ciudadanos mayor que el de sus adversarios.
Ahora bien, todo proceso electoral puede verse como una batalla entre el partido gobernante que defiende la continuidad de su gestión y sus opositores que compiten por sustituirlo. En esta tensión entre continuidad y cambio interviene la ecuación: participación contra abstención.
Es un lugar común señalar que la abstención favorece la continuidad al interpretarse como una suerte de aceptación pasiva al staus quo, frente a la posibilidad de cambio. Sin embargo, no en todos los casos es así, por lo menos es lo que atestiguamos en los resultados electorales de este año. Veamos.
En Oaxaca, 62% de la lista nominal se abstuvo de participar en la elección, sin embargo, la movilización por el cambio arrolló a los defensores de la continuidad. Lo mismo pasó en Quinta Roo e Hidalgo: no participó el 59.5% y 52.5% de los electores inscritos, respectivamente. Sólo en Aguascalientes, cuyo porcentaje de abstención rondó el 54%, fue muy superior la defensa de la continuidad frente a la posibilidad de cambio.
Durango es un caso singular porque el partido gobernante medio logró su continuidad a través de una alianza con el partido que derrotó en la pasada elección. Curiosamente, la elección más competida fue la de Tamaulipas, la única entidad en donde la participación del 53.3% le ganó a la abstención, 46.7%, aunque al final se impuso el cambio en el gobierno.
Como se observa, la abstención no es necesariamente un síntoma de debilidad de un régimen democrático. Más bien la posibilidad de la alternancia partidista en el gobierno es un indicador adecuado para evaluar la funcionalidad y fortaleza de un régimen democrático, independientemente de la participación electoral en un determinado proceso. Y ése es nuestro caso.
La batalla del 24 entre continuidad o cambio ya empezó. Si le hacemos caso a Aristóteles, esta pugna se reducirá a una pelea por sembrar dos emociones contrapuestas, pero igualmente capaces de movilizar a los electores a su favor. La tranquilidad y la esperanza será la bandera de los partidarios de la continuidad, que se enfrentará a la del odio y la desesperanza que izarán los simpatizantes del cambio.
Nuestro corazón es el blanco y el ecosistema mediático es el campo de batalla. Ya veremos quién es capaz de incentivar la mayor participación en el 24. En estos momentos es difícil esperar una participación similar a la del 18, aunque todo es posible. Dependerá de cómo preparen los cocteles emocionales los partidos que ya luchan por la próxima presidencia de la República.