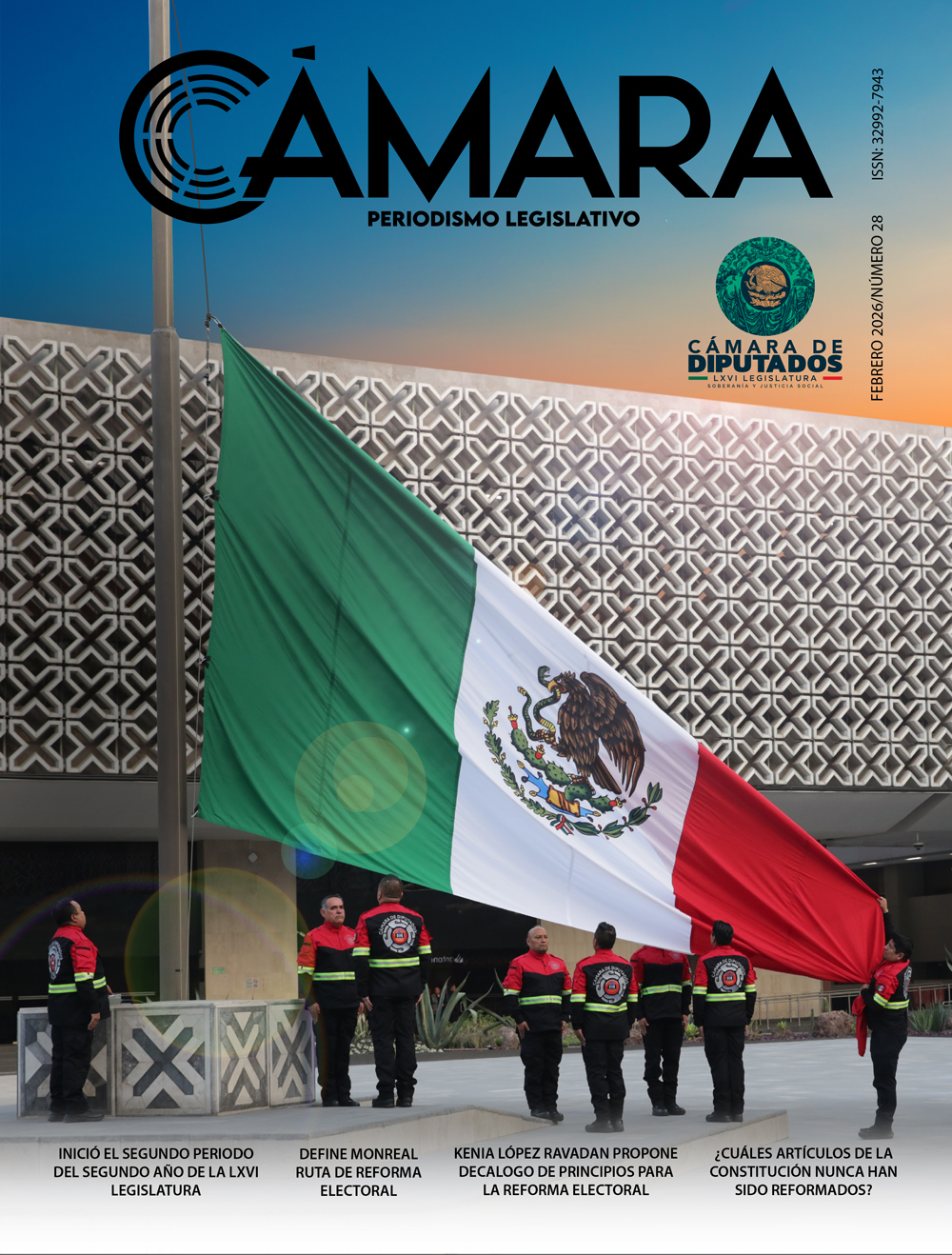Trabajo Legislativo / En Opinión de...
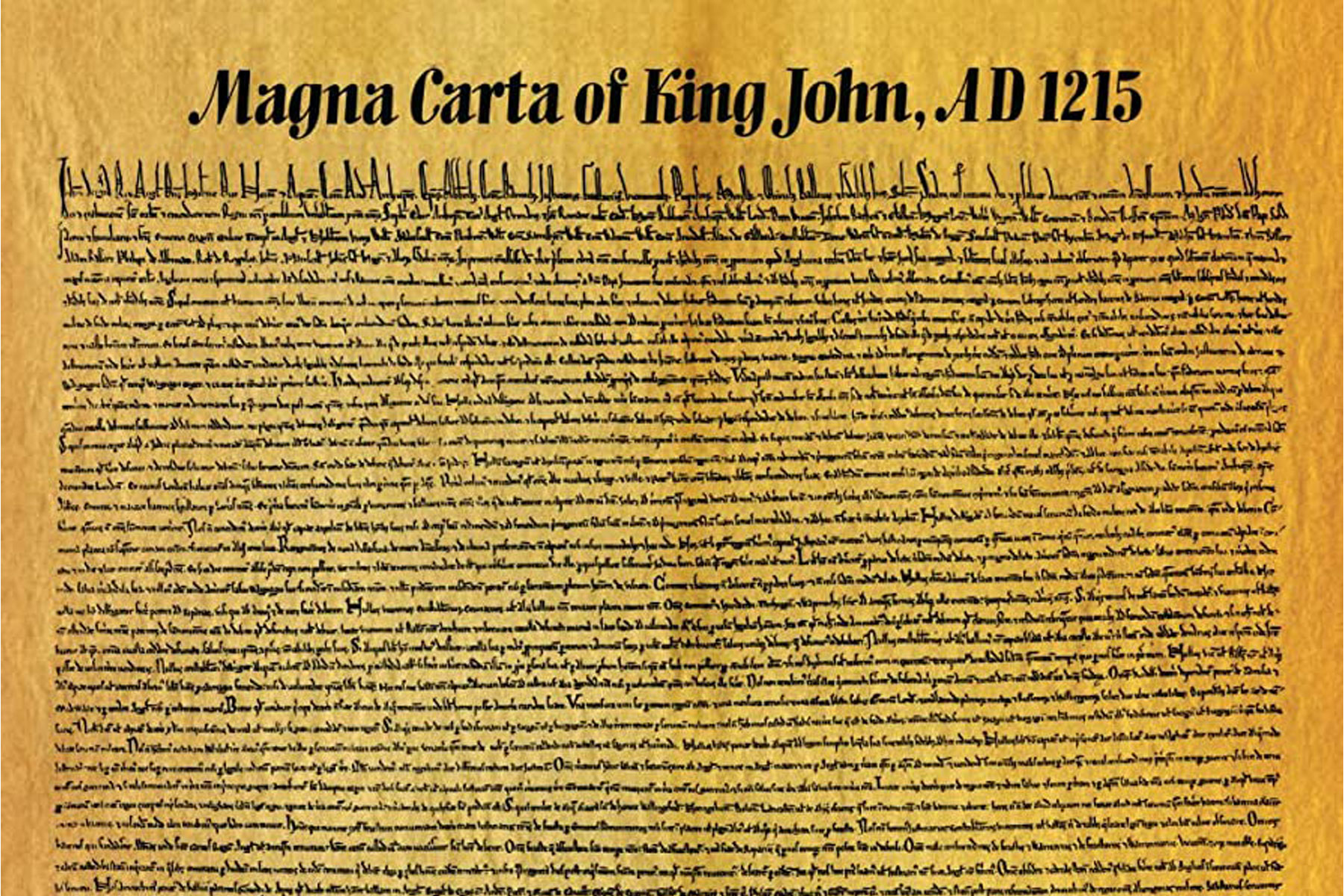
- May 30, 2023
Incongruencias del poder
Las fuentes formales por excelencia del derecho parlamentario en México, entendido como el conjunto de normas que regulan la organización y funcionamiento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y sus cámaras de Diputados y de Senadores, son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), los Tratados Internacionales y las normas de legislación secundaria que conforman el marco normativo del Congreso.
Los primeros antecedentes formales del derecho parlamentario que orientaron e incidieron en nuestro propio derecho y forma de gobierno son la Carta Magna del rey Juan “sin tierra” de 1215; la Constitución norteamericana de 1787 y la Asamblea Nacional Constituyente de 1789, que dotó a Francia de su primera Constitución y que aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, base fundamental de la Declaración de las Naciones Unidas en 1948.
El derecho parlamentario o legislativo de privilegiar en el concepto la función legislativa asume los principios fundamentales que rigen y orientan el proyecto de nación establecido en la Constitución. Al ser un órgano del Estado y representar a uno de los tres poderes de la Unión, el Congreso se subsume a los dogmas que nos rigen como nación soberana y hace suyos los valores y principios en el desarrollo de sus funciones y atribuciones.
Los principios de legalidad, de jerarquía normativa, de irretroactividad de las leyes, de seguridad jurídica, de publicidad de las normas, de igualdad y de no discriminación se suman a los fundamentos, jurídicos y filosóficos, de los derechos humanos conforme al artículo 1o constitucional y a lo dispuesto en los tratados internacionales en la materia, dando fuerza a la libertad de expresión y de acceso a la información.
El principio de legalidad, por ejemplo, como base del derecho público, garantiza que todos los actos de las autoridades o de los órganos públicos, en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, deben sustentarse en normas jurídicas. Bien se expresa quien dice que la legalidad es la regla de oro para evaluar la pertinencia de un Estado de derecho.
Para el desarrollo de sus funciones legislativas, el Congreso mexicano, como uno de los órganos de Estado, se subsume a la CPEUM, a los tratados internacionales y a las normas secundarias de su marco jurídico, pues de ser diferente actuaría al margen de la ley y todas las normas y decretos aprobados, al margen de sus posibles bondades en tanto a la regulación de conductas dañinas socialmente, serían ilegales.
En el texto constitucional se establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa y democrática; que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión; que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos, y que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión.
Lo anterior plantea dos grandes dilemas: por un lado, la voluntad ciudadana para constituir democráticamente a los poderes de la Unión; por otro, el respeto y sujeción a las normas constitucionales de todos quienes resulten electos. De aquí surge el principio fundamental de un Estado de derecho, que es la sujeción de todos a las leyes.
El poder que otorga el pueblo mediante su voto a sus gobernantes no es ilimitado, pues nadie puede estar sobre la Constitución. Así, el respeto de los derechos humanos por el Estado no puede sujetarse a los caprichos de nadie, incluyendo a las mayorías, por muy democráticas que sean.
El que sean los ciudadanos quienes con su voto elijan a los gobernantes, y, el haber decidido, a través de un largo proceso de luchas y confrontaciones históricas que la Constitución, a la que el presidente y todos los servidores públicos juran cumplir y hacer cumplir, rija la vida institucional, da pie a la democracia constitucional como forma de gobierno.
Esto es, sí a la voluntad ciudadana, pero no de forma ilimitada ni desbordada, sino a aquella democracia que es ejercida dentro de los márgenes y procedimientos establecidos en nuestro máximo ordenamiento jurídico.
De forma simple y llana, las democracias constitucionales son formas de gobierno en las que el Poder se adquiere democráticamente mediante procedimientos constitucionales, pero donde también el poder se ejerce y se regula conforme a los postulados constitucionales.
Sin embargo, la historia nos muestra regímenes tiranos, como el de la Alemania nazi de Hitler, en donde este personaje accedió democráticamente al poder, pero jamás se sujetó, en el mejor de los casos, a valores y principios establecidos en constitución alguna. A la vez, existen regímenes constitucionales, como el Estado proto-liberal inglés del siglo XVII, en que la participación política democrática era exclusiva de la clase privilegiada que pululaba alrededor del rey.
La constante lucha de los extremos, uno representado por la democracia y el poder soberano del pueblo, y el otro por la sujeción a las normas constitucionales, tanto en la forma de acceder al poder como en la forma de ejercerlo, con el tiempo conformó las democracias constitucionales en las que el principio democrático permea en todo el ordenamiento de derecho público elaborado por el Congreso de la Unión, como órgano que encarna la representación democrática soberana y en donde todos, sin excepción, somos sujetos obligados a cumplir con lo dispuesto en la ley.
El Poder político no puede ejercerse alegando simplemente que el “pueblo manda”, pues si bien es verdad que el pueblo es “soberano”, también lo es que ese “pueblo soberano” tiene que sujetarse a lo dispuesto en la ley, por lo que no puede hacer juicios sumarios en contra de nada ni de nadie, tal como lo proponía Roussseau, en donde el pueblo siempre tenía la razón y, dado su poder absoluto, no se sujetaba ni observaba ley alguna, por lo que podía decidir libremente quién era guillotinado y quién no. Los resultados fueron miles de personas inocentes sacrificadas por la mera voluntad del “pueblo soberano” que “nunca se equivocaba”.
Llama la atención que el actual presidente de la República mexicana lance diatribas en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, poniendo en peligro a los ministros al hacerlos blanco de la estupidez, ignorancia e irracionalidad de quienes creen ciegamente en él.
El presidente acusa a los ministros de boicotear su gobierno por detenerle obras públicas de “interés nacional”, siendo que dichas obras jamás cumplieron con la ley y violan abierta y sistemáticamente derechos humanos; los acusa de proteger intereses conservadores y de ser traidores a la patria por echarle abajo iniciativas de ley “necesarias para transformar a México”, siendo que dichas iniciativas jamás cumplieron los procedimientos legislativos constitucionales.
El presidente ignora, o finge ignorar, que son precisamente las resoluciones y sentencias de la Corte con las que este Poder Judicial cumple y hace cumplir la Constitución.