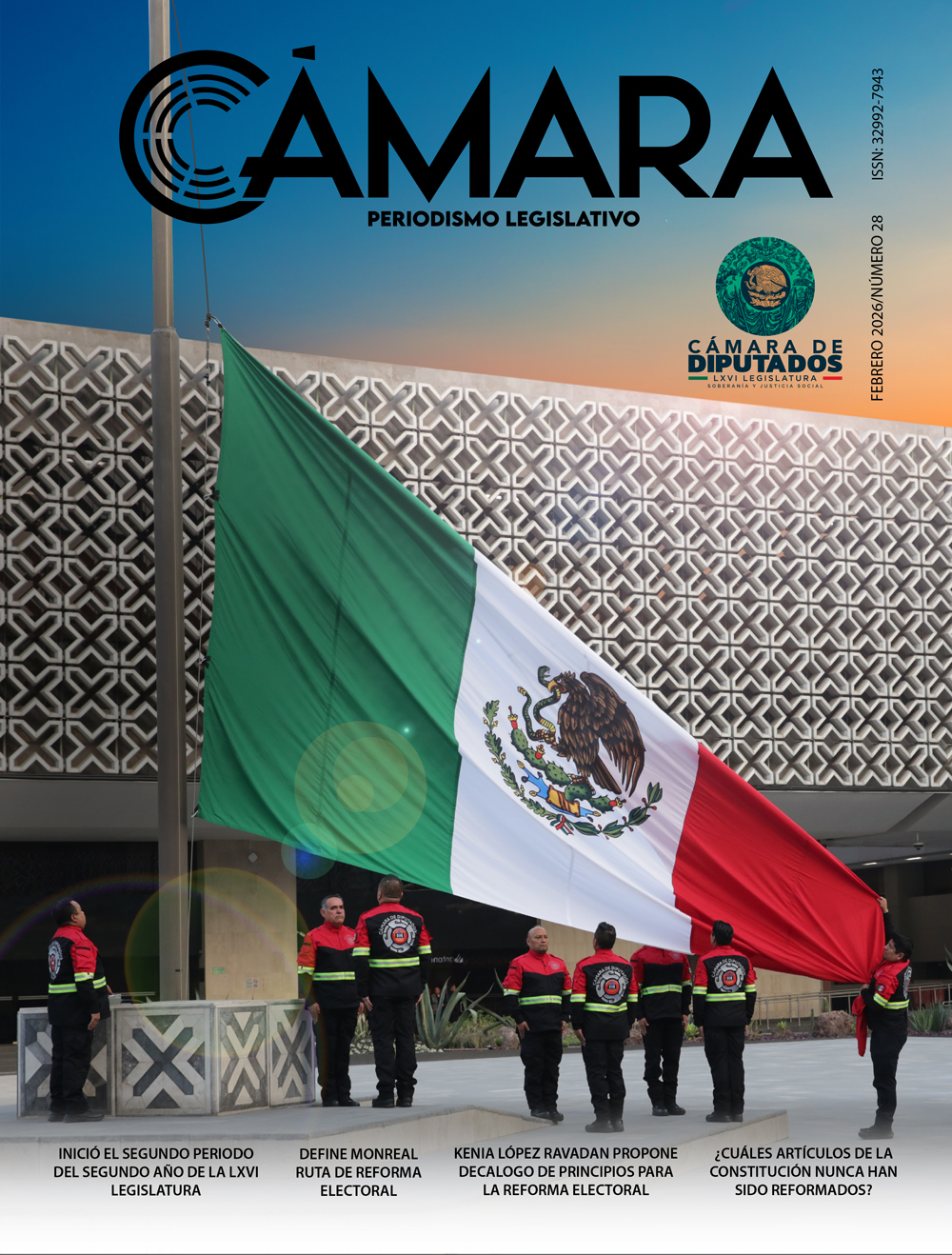Trabajo Legislativo / En Opinión de...

- Jun 17, 2022
La reforma pendiente
Recientemente, el presidente López Obrador mandó una iniciativa para reformar al Instituto Nacional Electoral. Como era de esperarse, han surgido voces en torno a la pertinencia o no de modificar el entramado legal electoral. Muchos, basados en sus filias y en sus fobias, y unos pocos, tratando de argumentar y evaluar con base en datos y teorías. Sin embargo, hay algo que sigue flotando en el ambiente. México necesita urgentemente una reforma, pero no de sus instituciones, sino de sus ciudadanos.
Durante años en el país nos hemos enfocado en ir reformando y creando nuevas instituciones, nuevas leyes y reglamentos. Hablamos muchos de los pesos y contrapesos políticos, pero muy poco, por no decir que nada, en ir formando una nueva ciudadanía. Es decir, tal pareciera que a las personas se les considerada primordialmente como votantes y hacía esa dimensión se dirigen las acciones. Es como si no se tuviera claro qué significa ser ciudadano.
Paradójicamente, el concepto ciudadano ha sido bastante utilizado durante los últimos años. Para que haya participación, debe ser ciudadana; si se requiere de seguridad, tiene que ser ciudadana; si se necesita un área de informes y orientación, hay que llamarla de atención ciudadana; si alguien quiere poner una queja, debe acudir a la oficina de denuncia ciudadana. Sin embargo, no porque se utilice la palabra ciudadana ya se tiene claro a qué nos referimos.
La ciudadanía puede ser definida como un conjunto de derechos y deberes que hacen del individuo miembro de una comunidad política, a la vez que lo ubican en un lugar determinado dentro de la organización política, y que, finalmente, inducen un conjunto de cualidades morales (valores) que orientan su actuación en el mundo público (Bobes, 2004). Es decir, la ciudadanía es la que forma la comunidad política y no al revés.
Otro punto a destacar es que para que funcione la democracia en toda su amplitud, más allá de las elecciones, es que debe contar con los ciudadanos. se debe hacer la transición de ciudadanos pasivos, a ciudadanos vigilantes del accionar público hasta llegar a los ciudadanos informados que participan constantemente en la toma de decisiones. Sabemos que es bueno para las democracias la existencia de ciudadanos comprometidos y activos públicamente, pero al mismo tiempo sabemos que existen dificultades para que eso ocurra en nuestra realidad. Esto es a lo que le podemos llamar un déficit de ciudadanía o una democracia sin ciudadanos (Camps, 2010).
¿Qué ciudadanos tenemos en México? De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 (ENCUCI) del INEGI, el 55.8% de los mayores de 15 años están muy interesados o preocupados por los asuntos del país, el 46.8% se siente poco o nada satisfecho con la democracia, el 44.3% considera que en México se respeta poco las leyes y solo el 1.9% pertenece a una organización de exigencia de un mejor gobierno y servicios públicos.
Por su parte la encuesta 2021 del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP por sus siglas en inglés), señala que en México el 63% apoya la democracia, 50% se siente satisfecho con la democracia. Mientras que el Latinbarómetro, en México el 43% apoya a la democracia, el 33% está satisfecho con la democracia y el el 83% de los ciudadanos cumplen poco o nada con las leyes.
En resumidas cuentas, en México la mitad o menos de los ciudadanos consideran como buena a la democracia y todavía un porcentaje menor se considera satisfecho con ella. 8 de cada 10 no cumplen con las leyes y 2 de cada 100 hace algo para exigir un mejor gobierno.
La ciudadanía se debate entre exigir derechos pero eludir responsabilidades. No atina a definir qué clase de comunidad política se quiere construir, y ya ni hablar de los valores éticos que deben acompañarse. Tal vez sea hora de que los actores políticos dejen de mirarse en el espejo y empiecen a ver que la ciudadanía es algo más que personas equivalentes a votos, digo si es que les interesa la democracia.