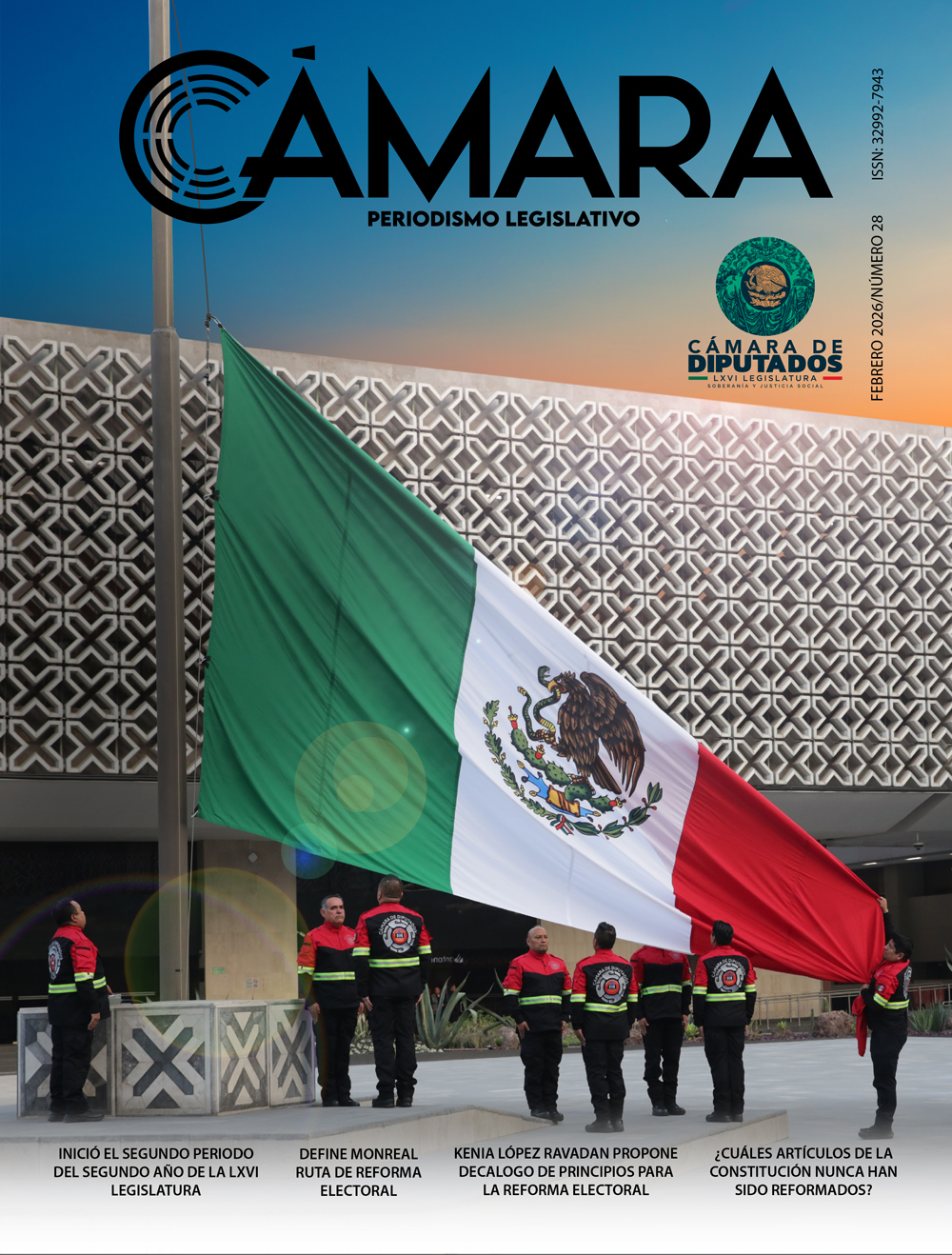Trabajo Legislativo / En Opinión de...

- May 15, 2023
Principio pro persona
El principio pro persona o pro homine está reconocido en los artículos 30, 5 y 29 literal b) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (PIDCP) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), respectivamente, así como en el segundo párrafo del artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Según sentencia C-313-2014 de la Corte Constitucional de Colombia, de la incorporación del principio pro persona a los tratados, convenios y pactos internacionales se derivan diversas lecturas de su aplicabilidad y alcance respecto de los derechos humanos (DDHH) en general, y de las disposiciones de derecho fundamental en lo particular; son las siguientes:
1) la interpretación de estas normas no puede conducir a la supresión, destrucción o eliminación de alguna de ellas;
2) su interpretación no puede conducir a la restricción, disminución o limitación del contenido de los DDHH;
3) de estas normas se elige la que mejor favorezca los intereses del individuo o la que mejor optimice la garantía en controversia, y
4) su interpretación no excluirá otros enunciados o normas que reconozcan otras garantías fundamentales en favor del individuo, so pretexto de no estar incorporadas en el ordenamiento interno.
Para Mónica Pinto, el principio pro persona permea en todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se acude a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se reconocen derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se limite el ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.
En el mismo sentido, para el Poder Judicial de la Federación (PJF) este principio consiste en estar siempre a favor del hombre, con lo que debe acudirse a la norma más amplia cuando se trata de derechos protegidos, y a la más restringida cuando se establezcan límites a su ejercicio. Sin embargo, se aclara, esto no implica que lo planteado por los gobernados necesariamente se resolverá conforme a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca sino que, básicamente, consiste en la ponderación del peso de los derechos humanos a efecto de estar siempre a favor del hombre.
Conforme al PJF, el principio se aplica en dos momentos:
1) al elegir la norma, y
2) al interpretar la norma.
Por otra parte, mediante el control de convencionalidad se permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos en el ámbito interno, a través de verificar la conformidad de las normas y prácticas nacionales con las de la CADH y su jurisprudencia. Bajo la convencionalidad los juzgadores eligen la norma que más favorezca a la persona, pero además el interpretarla de manera que más favorezca al individuo.
En consecuencia, este principio pro persona mide el grado interpretativo de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de DDHH. Para Javier Hernández Manríquez, esto consiste en “…directrices hermenéutico-constitucionales que constituyen el canon de la interpretación jurídica de las normas de derechos humanos en el nuevo sistema constitucional mexicano...”
De lo expuesto se observa que la preferencia interpretativa se bifurca en a) favor libertatis y en b) favor debilis. Ante existencia de duda en derecho punitivo, con favor libertatis se favorece la libertad y se elige el criterio más favorable; con favor debilis en caso de duda se favorece al más débil, lo que, conforme a la Enciclopedia jurídica, ante materia de obligaciones se decidirá a favor del deudor, en penal “in dubio pro reo” y en laboral “in dubio pro operario”.
En la estructura constitucional el estatus de preferencia de los derechos se expresa con el principio pro persona. Para Gerardo Mata esto consiste en que todo el derecho de los derechos humanos se orienta en la aplicación como en la interpretación de la disposición normativa, en cuanto a que ésta sea la más favorable a la persona y a sus derechos, y como vocación para resolver controversias metainterpretativas no referidas a las diferentes interpretaciones de una misma disposición normativa, sino, propiamente, al método de interpretación que debe emplearse. El elegir la norma y el criterio más favorable supone la existencia de diversas normas aplicables y múltiples posibilidades de criterios intepretativos.
En el caso específico del derecho de acceso a la información el principio pro homine, como criterio hermenéutico fundamental y rector de los derechos humanos, al estar consagrado en la Constitución, en la CADH, en la DUDH y en el PIDCP, no puede violentarse ni omitirse, por lo que, contrario a los argumentos del Ejecutivo mexicano para desaparecer al INAI, órgano rector garante de este derecho humano, en términos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte IDH es atentar contra la democracia.
Es evidente que la SCJN y las instancias jurisdiccionales internacionales, ante posibles demandas por violaciones del derecho de acceso a la información, tendrían que soportar sus sentencias en el principio pro persona y, necesariamente, fallarían en contra del Estado mexicano por violar DDHH, por lo que, en consecuencia, sentenciarían al Estado a restituir el derecho vulnerado. Este hecho parece inminente pero, al parecer, no parece importar en lo más mínimo ya que en voz de conocido funcionario con la inexistencia del órgano garante del derecho al acceso a la información se estaría en una situación ideal.
Dada la limitación de espacio para este escrito, se resume y parafrasea que para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión el derecho al acceso a la información cumple funciones primordiales como herramienta crítica para la participación democrática, en el control del funcionamiento del Estado y la gestión pública, así como en el control de la corrupción. Más allá de cualquier argumento a favor de acotar este derecho, la verdad es que el limitarlo violenta la progresividad de los derechos, promueve el totalitarismo y las prácticas antidemocráticas, permite y fomenta la corrupción y la impunidad y se cae en la peor de las realidades como la venezolana y la cubana.
Mediante el acceso a la información se garantiza la participación democrática, la transparencia y la buena gestión pública al permitirle a la sociedad el escrutinio de las acciones de los gobernantes. Cualquier limitación de este derecho es contraria a los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos y, sin duda, implica graves retrocesos en la vida democrática del país.
Sin embargo, la eventual desaparición del INAI, siendo tan grave como lo es, no me alarma tanto como la actitud indolente de ciertos grupos sociales ante los ataques demenciales a nuestra vida democrática, y más cuando los indolentes sean profesionales del derecho e incansables pregoneros del bien común. Los votos convenencieros de unos cuantos avasallan los derechos humanos que jamás deben estar sujetos a votaciones por muy democráticas que éstas sean.
Las opiniones vertidas en este texto son responsabilidad única y exclusiva del autor o de la autora.