Trabajo Legislativo / En Opinión de...
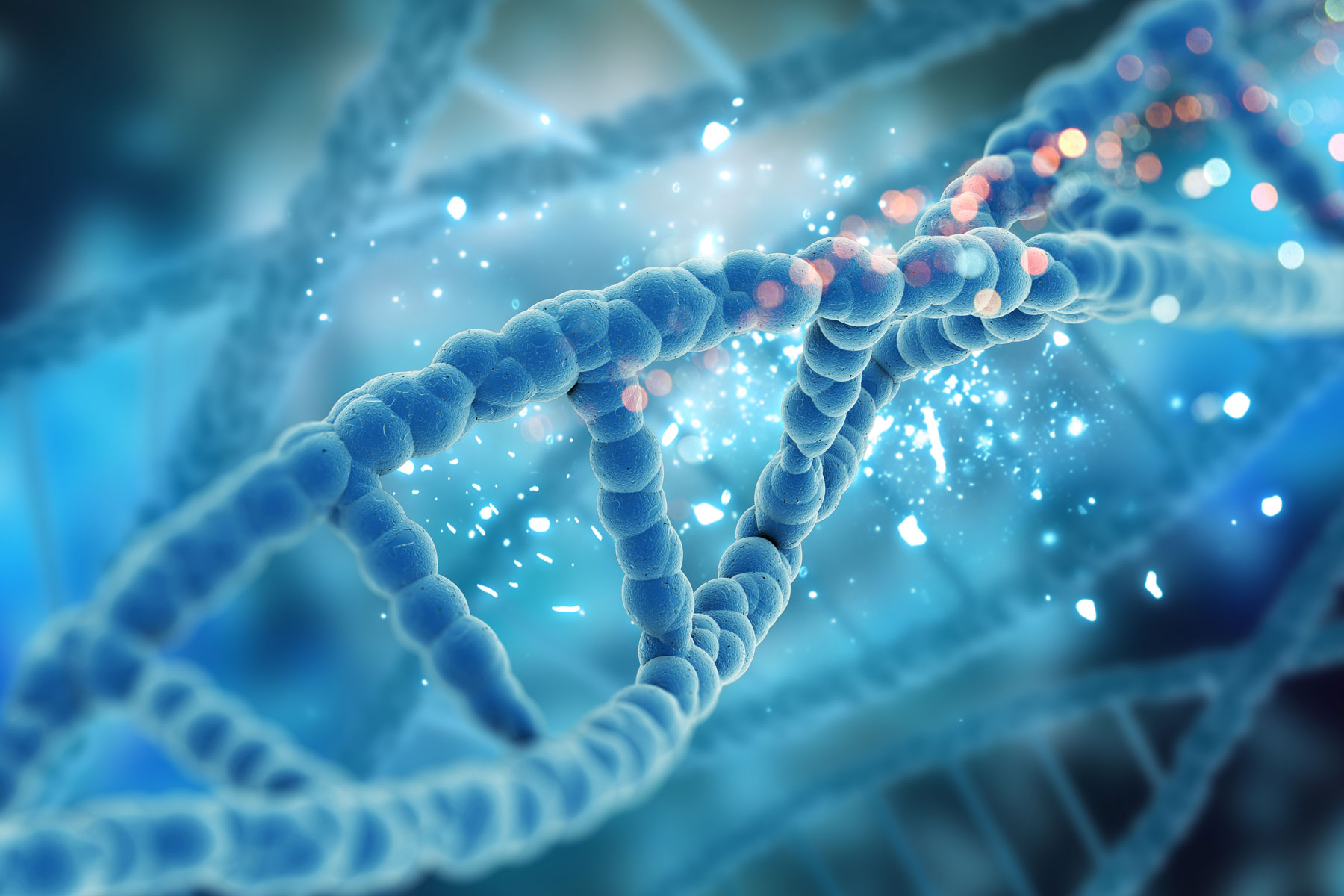
- Jul 29, 2022
Tocamos a la puerta del transhumanismo
Desde el descubrimiento de la estructura del ADN y su mecanismo de replicación por Watson y Crick en 1953, se han dado una serie de descubrimientos que nos han llevado a descubrir el mapa completo del genoma humano y ampliar las técnicas para modificar o editar el ADN de todo ser vivo, en especial el del ser humano.
El clímax de este desarrollo científico lo estamos viviendo con la tecnología CRISPR, acrónimo en lengua inglesa que en español significa Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Espaciadas.
El descubrimiento y desarrollo de esta tecnología tuvo su inicio en Alicante, España, con el microbiólogo español Francisco Martínez Mojica, quien, analizando el comportamiento de las bacterias que viven en las Salinas de Santa Pola, en Alicante, España, descubrió que al ser atacadas por algunos virus tomaban parte de su ARN y lo incorporaban al suyo, generando con ello un grado de inmunidad para posteriores embates.
Martínez Mojica hizo un análisis detallado del proceso. Al publicar sus estudios, la bioquímica estadounidense Jennifer Doudna y la microbióloga, bioquímica y genetista francesa Emmanuelle Charpentier advirtieron que ese comportamiento era potencialmente virtuoso si se lograba replicar la técnica de modificación y edición sobre el resto de especies de seres vivos en el planeta.
Sus experimentos hicieron posible que actualmente se pueda editar y reescribir el genoma de cualquier especie viva, incluidos los seres humanos, para corregir genes defectuosos con un nivel de precisión sin precedentes.
Ambas científicas fueron galardonadas con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2015 y con el premio Nobel de Química en 2020 por el desarrollo de tecnología aplicable a la edición genética, que consiste en el uso de una enzima identificada como Cas9, una especie de "escalpelo molecular" que permite hacer cortes en la cadena del ADN de una célula, para corregir aquellos fragmentos de la cadena que provocan o propician enfermedades, deformaciones o cambios no deseados, para repararla y sustituirla por una secuencia diversa, que se encuentre libre de esa característica de comorbilidad, lo que permitiría, potencialmente, corregir patologías en los seres vivos.
La edición nivel germinal no se puede retrotraer
Visto desde esta perspectiva, el uso de esta nueva herramienta de edición y modificación genética parece bondadosa para todos los seres vivos del planeta, puesto que al igual que puede emplearse en seres humanos, es posible emplearla en cualquier otro ser vivo.
El alcance de los usos de esta herramienta científica se puede dar a nivel de células somáticas, es decir, sobre las células de un ser vivo, pero también en la línea germinal, esto es, en las células que transmiten los genes de generación en generación, sin que haya posibilidad de retrotraer esos cambios y una vez que son realizados, la modificación es perenne sobre la progenie.
Los avances científicos y tecnológicos en el mundo son incontrovertibles y nadie puede negar el asombro que generan.
Como especie, hemos tocado a la puerta del transhumanismo, pero ahora es momento de cuestionarnos sobre sus alcances y consecuencias, desde una perspectiva sociológica y su imbricación con el derecho.
Todos estos avances deben ser analizados con una perspectiva bioética, enfoque que se torna indispensable debido a que, una vez modificada la línea germinal del ADN, no hay marcha atrás.
La ciencia generalmente soslayaba la bioética
Es relevante que cualquier paso que se dé se haga siempre con una visión bioética porque este principio generalmente se soslayaba; en el mejor de los casos, únicamente era enunciaba o se tenía presente para cumplir someramente los protocolos.
Hay pruebas de ello. Una muy conocida es la del caso del científico chino He Jiankui, quien modificó la línea germinal de un paciente seropositivo, al manipular el gen CCR5, donde se aloja el virus del VIH.
Posterior a ello, logró inseminar óvulos con el esperma de ese paciente, de lo que a la postre nacieron dos niñas, Lulu y Nana. Al gen CCR5 le retiró 39 letras de su secuencia para impedir que el virus se alojara en el organismo de las niñas.
El 30 de diciembre de 2019, el científico chino fue condenado a tres años de prisión por el Tribunal de Shenzhen, cuya sentencia señaló, grosso modo, que el científico movido por su ansia de “fama y fortuna” saltó “las regulaciones nacionales sobre investigación científica y gestión médica de manera deliberada”.
El fallo establece que Jiankui falsificó documentos y proporcionó información errónea sobre sus estudios, “rebasando toda línea ética”, a fin de reclutar hasta siete parejas en las que el hombre fuera seropositivo y la mujer no.
La pretensión del equipo liderado por este científico era que, tras la fecundación, se interviniera el embrión para desactivar el gen CCR5, empleado por el referido virus para acceder al sistema inmunológico humano(1).
El problema es que en el campo científico muchas veces no se analiza el objeto de estudio desde el punto de vista filosófico ni bioético.
No obstante, es de destacarse que el Grupo Hinxton, formado por una red de investigadores en células madre, expertos en bioética y en política, hizo pública una declaración en 2015 en la que señaló, entre otras cosas, lo siguiente: “Los políticos deben abstenerse de limitar la investigación científica, a menos que haya una justificación sustancial para hacerlo que vaya más allá de los desacuerdos basados únicamente en convicciones morales divergentes.”
A este respecto, considero menester traer a colación un personaje peculiar de la novela Parque Jurásico, de Michael Crichton; hay un doctor en matemáticas llamado Malcom, quien en la parte final de la trama genera un postulado en los términos siguientes: "Los científicos tienen lo que denomino "inexisteligencia"; se abocan a lo inmediato, piensan con estrechez y a eso le llaman estar concentrados en un concepto. No ven lo que les rodea y tampoco sus consecuencias.”
No se puede "fabricar" un animal y después esperar que no actúe como si estuviera vivo, que sea impredecible y que se escape, pero no lo ven.
Los científicos tienen una línea argumentativa, cuidadosamente elaborada, acerca de la manera en la que persiguen el conocimiento de la verdad de la naturaleza, lo cual es cierto, pero no es lo que los mueve, pues a ellos no los mueven abstracciones tales como la búsqueda de la verdad.
Lo que en realidad les preocupa son sus logros. Están concentrados en si pueden hacer algo, pero nunca se detienen a preguntarse si deben hacerlo, porque esas reflexiones las definen como inútiles, ya que parten de la premisa de que, si ellos no hacen el siguiente descubrimiento alguien más lo hará; afirman que el descubrimiento es inevitable.
En ese contexto, surgen dudas fundadas de los alcances que puede tener este método científico de edición genética y todos los que seguramente irán sucediendo y, sobre todo, sus consecuencias.
Esta nueva tecnología de edición genética está en ciernes y es motivo de estudio y reflexión por sus alcances y trascendencia, incluso la propia Jennifer Doudna ha expresado que el método CRISPR debe verse con mucha cautela cuando sea empleado para fines distintos de los terapéuticos, es decir aquellos que se apliquen en línea germinal.
Estos avances son una realidad en nuestro mundo y no tardarán mucho en salir de los ámbitos científicos y universitarios para ser aplicados en todas las latitudes y ser ofrecidos en el mercado.
De ahí que debemos tratar en la esfera de lo público temas que generan expectativa, pero que también crean reflexión en algunos y reticencia en otros, como está sucediendo con la eutanasia, la muerte médicamente asistida, el aborto, la píldora del día siguiente, la gestación subrogada y, desde luego, la objeción de conciencia, un tema que atraviesa por todos los demás que he señalado.
Debemos tener presente que una vez que estos temas se comienzan a abordar de manera madura, el paso siguiente es tratar de establecer políticas públicas que los regulen de manera eficaz y eficiente, es decir, que se establezcan dentro del sistema normativo mexicano reglas claras de actuación en el campo científico y en el ámbito comercial de manera previa a que esa regulación quede en manos del mercado.
El jurista argentino Raúl Eugenio Zaffaroni ha señalado de manera reiterada que el derecho penal siempre llega tarde porque cuando es necesario acudir a él es porque la mano del homo sapiens sapiens ya actuó y el sistema normativo existente en un Estado, en su concepción más amplia, como derecho positivo, si contempla la conducta, sólo llega a repartir responsabilidades y a aplicar penas punitivas. Si no la contempla, ni siquiera eso.
Estoy convencido de que esa teoría del jurista argentino no se encuentra constreñida al ámbito penal, pues el derecho como ciencia regula las conductas ya existentes, en cualquier materia y en cualquier ámbito de la vida.
Los retos jurídicos que supone la edición genética a través del proceso CRISPR/Cas9, y la edición de genes en general, pueden resolverse parcialmente aplicando principios generales del derecho y algunas normas existentes, pero es menester que se legisle sobre el tema de manera integral para que la política pública que se establezca al respecto sea efectiva y, desde luego, intentar que la referida regulación no llegue tan tarde a nuestro país. Se requiere pensar en nuevos instrumentos jurídicos acordes a las características biológicas específicas de esta tecnología.
En particular, vale la pena revisar si debe haber restricciones a la modificación de líneas germinales humanas, como se ha venido sosteniendo alrededor del mundo en tratados internacionales como la Convención de Oviedo, claro está, cuando aún no existía la posibilidad de contar con este tipo de técnicas que permitían la modificación genética con la precisión con la que lo hace el CRISPR/Cas9.
Ante esta nueva realidad tecnológica, la ciencia del derecho debe modificarse y actualizarse, porque el derecho es el producto de la evolución social y científica del homo sapiens sapiens y la regulación de la edición genética no es la excepción.
Por tanto, debemos tener en cuenta que la producción científica se genera a gran velocidad; los cambios paradigmáticos son cada vez más frecuentes y las políticas públicas en este país deben estar a la altura de las circunstancias que se requieren para sentar las bases que permitan, en un futuro, que México logre un papel preponderante en estos temas que son y serán de trascendencia continua y permanente.



