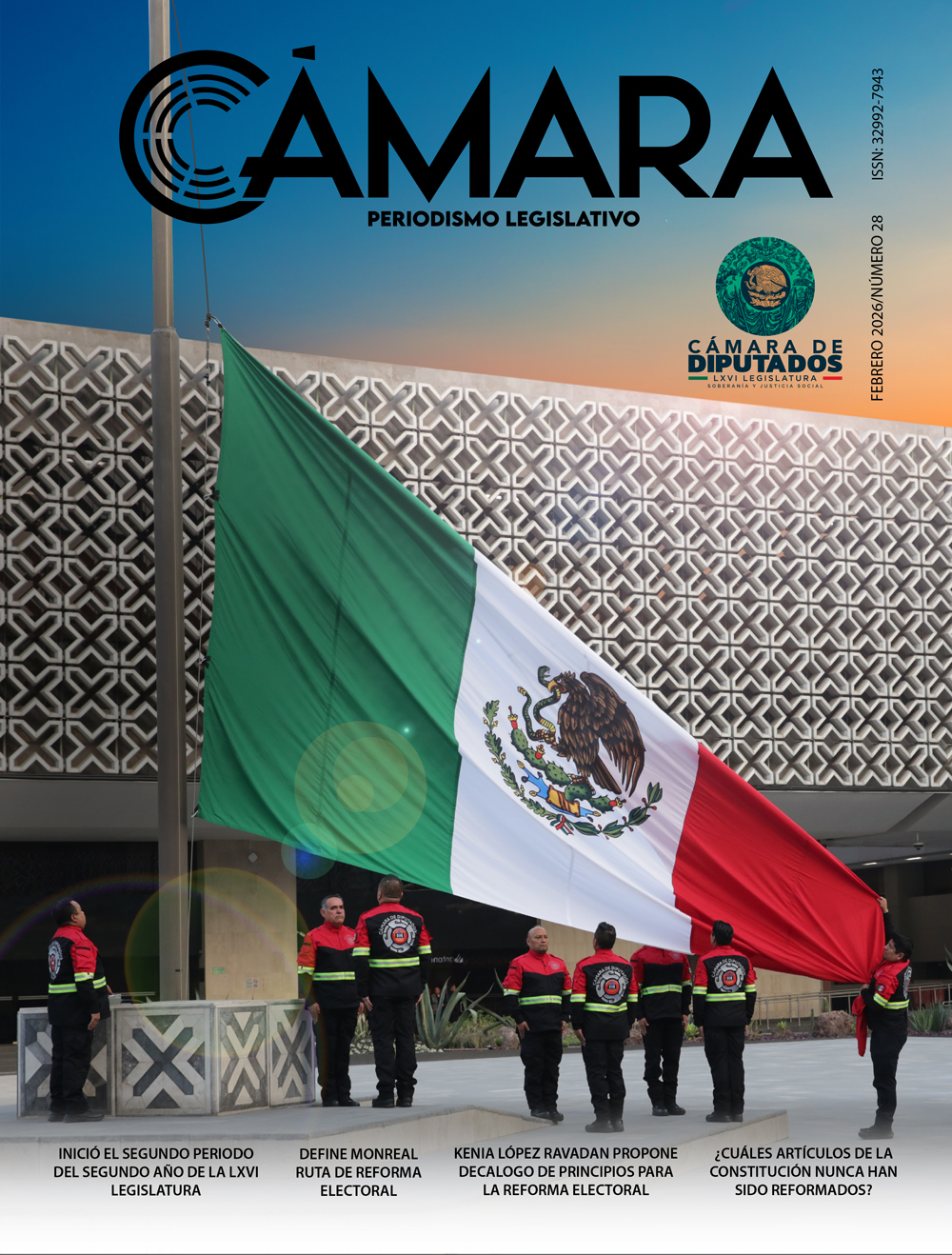Trabajo Legislativo / Entrevista

- May 05, 2025
Luego de retirar barreras arancelarias, hoy volvemos al mercantilismo del s. XVII: Ilich Emiliano G. Castellanos
Juventina Bahena
La década de los noventa fue la época de oro de la globalización, de la liberalización del mercado y el gobierno de Estados Unidos promovía que se desgravara el comercio de todos los países, que se abrieran los mercados para las mercancías de las potencias industrializadas; hoy se está revirtiendo esa tendencia y quiere retornar la industria, utilizando una guerra arancelaria como medio de presión, elevando los costos de las importaciones para que las empresas tengan incentivos de volver a su territorio, es el panorama que nos dibuja el investigador parlamentario Ilich Emiliano García Castellanos, quien tiene a su cargo el desarrollo de estudios sobre política arancelaria, balanza de pagos, perspectivas de la economía mundial, precio del petróleo, remesas, Producto Interno Bruto y producción industrial de Estados Unidos, en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas “Ifigenia Martínez y Hernández”.
Para entender la política comercial estadounidense implementada en las últimas semanas, señala el investigador del CEFP, tenemos que diferenciar la danza arancelaria con la que amanecemos a diario e identificar lo que subyace en el fondo y para ello hay que entender el marco en el que se integra la política comercial con México; el primer antecedente nos remite a la primera administración de Trump, en 2017, cuando nos da una serie de visos a los que hoy se está dando continuidad, de manera que no es un cambio abrupto, es parte de las tendencias que han continuado desde entonces; incluso, han traspasado a la propia administración de Joe Biden.
En ambas administraciones hay similitud al considerar la importancia de una base industrial para Estados Unidos, al mismo tiempo que reconocen que se está perdiendo; para recuperarla, Trump recurre a imponer mayores aranceles como un medio para desarrollar una política industrial sui generis, a fin de revertir la internacionalización que realizaron en décadas pasadas para retornar la industria a su territorio y el mecanismo que emplea es una guerra arancelaria como medio de presión elevando los costos de las importaciones para que las empresas tengan incentivos de volver.
La década de los noventa fue la época de oro de la globalización, de la liberalización y el gobierno de Estados Unidos promovía que se desgravara el comercio de todos los países, que se abrieran los mercados a las mercancías de las potencias avanzadas industriales; se decía que con la promesa de la globalización los consumidores de todos los países iban a acceder a las últimas novedades del consumo. Hoy, sin mayor explicación, el gobierno estadounidense revira; la política comercial de Trump puede entenderse como una especie de contrarrevolución proteccionista, y los aranceles casi universales, como una fractura unilateral del sistema de comercio internacional análoga a la ruptura del patrón monetario internacional oro-dólar en 1971, con su suspensión por Nixon.
Sabemos que el liberalismo es consustancial a un régimen de economía de mercado. Los franceses fueron los primeros en implementar una doctrina sistemática para la economía del capitalismo, que resumieron en una frase muy conocida acuñada por François Quesnay: “Laissez faire, laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar). Decían que el Estado tenía que intervenir lo menos posible en la economía, y para eso había que retirar las barreras arancelarias, las restricciones al comercio. Hoy vemos una reversión de ese liberalismo que se está convirtiendo, para seguir con una analogía histórica, en un mercantilismo que fue una etapa anterior en la historia.
¿Cómo afectan estos cambios de la política comercial de Estados Unidos a México, cuya economía está tan integrada, tan dependiente de la norteamericana?
—En los noventa, México apostó a un modelo económico liderado por las exportaciones, lo que históricamente contrasta con el proceso de sustitución de importaciones de la posguerra hasta los 70. Igualmente apostó por una integración económica regional con Norteamérica y se firmó entonces el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, para generar una integración, una interdependencia, de manera que en la actualidad el 80% de nuestras exportaciones están dirigida exclusivamente a los Estados Unidos.
Esa decisión influyó, a su vez, en nuestra propia estructura productiva. Resalta, por ejemplo, que la canasta de nuestro país se compone mayoritariamente de manufacturas, particularmente automotrices. Entonces, hay una completa integración en estas cadenas, que se llaman cadenas globales de valor y también las cadenas de suministro.
Por lo tanto, introducir restricciones al comercio va a impactar directamente sobre nuestra balanza comercial. Vamos a ver dificultades para enviar las mercancías a Estados Unidos. Esa economía se está cerrando al elevar los costos de sus importaciones y eso golpeará necesariamente nuestro flujo de divisas. A nivel macroeconómico, va a implicar una presión sobre el tipo de cambio en México, que empezará a depreciarse y eso activa una dinámica a nivel macroeconómico, en lo que no vamos a profundizar por ahora, pero va a golpear a los sectores económicos en la medida en que estén más o menos integrados con la economía estadounidense, porque dependen de su mercado. México, al apostar por una integración regional con Norteamérica, se centró en proveer de muchas mercancías a ese mercado y perdió cuotas de mercado en otras latitudes.
¿Cuáles son algunas perspectivas para México ante esta situación de inestabilidad política económica mundial?
—Organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, CEPAL, realizan periódicamente estudios en los que hacen proyecciones sobre la economía mundial y algunas regiones, incluido México. Uno de los pocos organismos que ha realizado ya una incorporación a sus escenarios el factor arancelario para estimar el PIB en el caso de México ha sido la OCDE en su informe de marzo, y plantea dos escenarios; uno en el cual México entraría en una recesión de 1.3% del PIB en este año. En un escenario más laxo debido a tasas arancelarias más bajas, prevé un crecimiento marginal, aproximadamente 0.1% para este año 2025.
Sin embargo, también es importante mencionar que el Banco de México en sus últimas comparecencias, en voz de su gobernadora, contempla un escenario recesivo para este año, derivado de que en el último trimestre de 2024 se notó cierta desaceleración económica en algunos sectores. Por ejemplo, en lo que va del año, la industria manufacturera presentó una contracción. Jonathan Heath, uno de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, también menciona la presencia de un escenario recesivo.
Con base en ello, el Banco de México establece una política monetaria más laxa para disminuir las tasas de interés. Entonces, los organismos internacionales y calificadoras de riesgo internacionales plantean un escenario complicado para la economía mexicana y algunas calificadoras han pronosticado para México una recesión para 2025, y eso tendrá implicaciones para el empleo, por ejemplo.