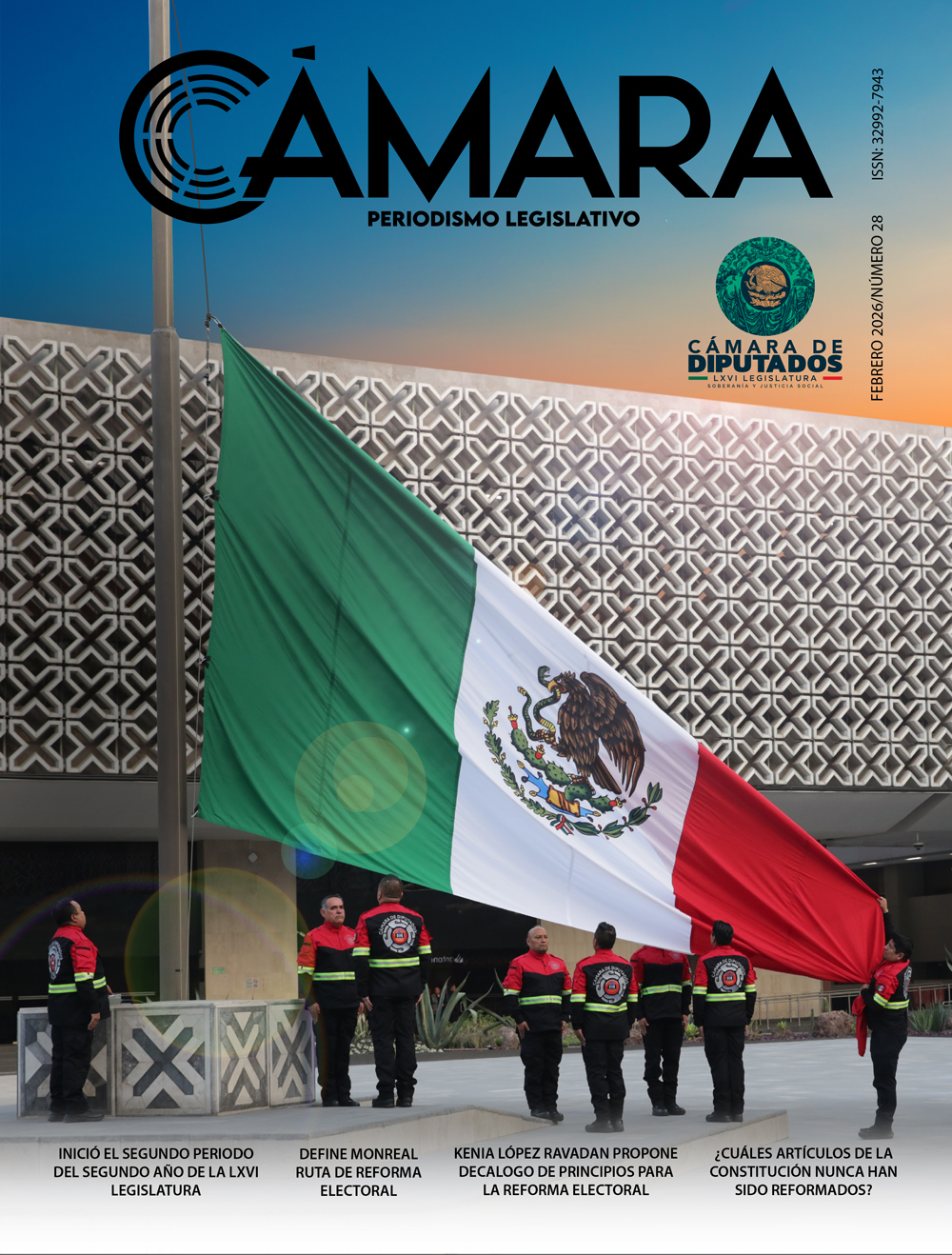Espacio Cultural / Mirada Cultural

- Nov 11, 2025
Macario o la realidad mágica del hambre
Por Juventina Bahena
Pudiera parecer un título peyorativo, pero no. Nunca antes se había retratado con tanta crudeza la necesidad básica del ser humano para sobrevivir: satisfacer el hambre, en un contexto en que la precariedad llega a extremos inconcebibles y la generosidad y otros valores no tienen cabida. Eso es Macario, filmada en 1960, obra maestra de Roberto Gavaldón, primera película mexicana en competir por el Premio Oscar a Mejor Película Extranjera, que tuvo que ser aclamada internacionalmente para callar a la crítica nacional que la acusó de plagiar el tema, o por hacer una representación masculina de la muerte cuando la tradición mexicana la presenta como figura femenina, incluso por haberla filmado en blanco y negro, opacando el colorido de la tradición del Día de Muertos.
La misma reacción rabiosa sufrió Los olvidados, película de Luis Buñuel, realizada 10 años antes de la exhibición de Macario, donde se cuenta una historia de la vida marginal de un grupo de adolescentes en la Ciudad de México, causando por ello la indignación de los asistentes a la premier que, avergonzados, negaban que tal inmoralidad existiera en México, que esas escenas inmundas reflejaran a una parte de la sociedad mexicana para ellos desconocida o desdeñada.

En Macario se fusiona el realismo mágico de elementos sobrenaturales y fantásticos con la realidad de la pobreza extrema. Aquí, el verdadero protagonista es el hambre feroz, obsesiva, anhelante, que puede acicatear a una persona ante la imposibilidad de satisfacerla, mucho menos la de su familia. Cuando al fin, la esposa le cocina a Macario -interpretado magistralmente por Ignacio López Tarso- un guajolote para que lo coma él solo en el bosque, estando a solas es abordado por la personificación de tres elementos trascendentales que han acompañado a la humanidad desde sus inicios: el bien y el mal; Dios y el demonio y, por supuesto, la Muerte.
Los tres buscan obtener una porción de su comida prometiendo uno bendiciones, pero Macario le cuestiona ¿acaso Dios no es capaz de multiplicar los peces? y se niega a compartir con él su comida; el otro, trata de seducirlo prometiéndole riquezas, pero el leñador le refuta ¿para qué quiere él unas espuelas de plata si no tiene caballo, o monedas de oro para que luego lo acusen de habérselas robado?
Pero con la Muerte, su razonamiento es distinto, porque es el personaje más real e inevitable que acompaña a las personas durante la brevedad de su estancia en el mundo, aunque quizá no lo sabe, pero siempre le teme, aun en su propio hogar, aun estando dormido. Ella es la única certeza que puede tener una persona porque sabe que su juicio final es inapelable; no hay súplica, soborno o triquiñuela que valga.
Macario sabe que el enjuto personaje viene por él y necesita distraerlo para tener tiempo de saborear, por fin, el exquisito manjar que le ha preparado su mujer. Así que le ofrece la mitad. Platican mientras comen; se diría que son grandes amigos, incluso se dirigen entre ellos como “compadre”, un término de amistad entrañable en México.
En agradecimiento, el sombrío personaje le ofrece un agua milagrosa para que cure enfermos. Aunque en realidad no es así, porque no va a cambiar el destino de nadie, sencillamente la Muerte le indicará en qué casos le estará permitido recobrar la salud y cuáles su estancia en la tierra llegó a su fin.
De leñador a curandero, Macario se convierte en un hombre rico, pero al final, ya sin el agua milagrosa, es llevado ante el virrey para que cure a su hijo enfermo so pena de condenarlo a la hoguera por brujería; pero la muerte no hace concesiones y está empecinada en llevarse al moribundo.Acorralado y aterrorizado por el castigo que le aguarda, el piadoso amigo se compromete a ayudarlo para evitar tan ominosa tortura que le espera y lo lleva a una gruta llena de velas encendidas. Cada una corresponde a una vida, y la de Macario está por apagarse. En esta escena se rompe la línea de tiempo para regresar con la esposa.
Ha transcurrido todo el día y parte de la noche y Macario no ha vuelto a su casa. Cuando lo buscan en el bosque lo encuentran muerto y la mitad del guajolote sin consumir. Pero no se puede quejar, vivió en un solo día toda una vida para comer y tener lo que deseara, él y su familia.
En realidad, es una adaptación del cuento de La muerte madrina (también conocido como El ahijado de la muerte) de los Hermanos Grimm, y muy similar a una leyenda griega que cuenta la historia de un pastor humilde que pidió a Caronte –el barquero del Hades que conducía las almas de los difuntos al otro lado del río Aqueronte– que fuera padrino de su hijo. Caronte otorgó a su ahijado el poder de adivinar las muertes próximas, pues podía verlo a él a los pies del lecho de los moribundos. Podemos adivinar el resto y la conclusión de que nadie puede burlar a la muerte.
Macario está ambientada en la época del virreinato de la Nueva España del siglo XVIII, durante la víspera del Día de Muertos. La estructura narrativa del guion escrito por Emilio Carballido da el sentido y desarrollo temático de la novela homónima de Bruno Traven, que pone énfasis en la desigualdad social, la crítica al poder y el reduccionismo de la vida y la muerte de un humilde leñador, cuya única aspiración es comerse él solo un guajolote. Macario no enfrenta dilema alguno entre los poderes del bien y del mal y elige compartir su comida con la Muerte a la que confiere un poder real que puede segar la vida de una persona pese al poder y su riqueza, sea niño o adulto, sin concesiones ni indultos, si acaso una decisión selectiva.
Traven escribió cerca de 20 novelas y más de 150 cuentos. La mayoría de sus narraciones están situadas en comunidades indígenas de México porque él convivía con ellos, conocía sus costumbres, sus prácticas religiosas, su cultura, su cosmogonía e idiosincrasia. Los retrató en sus cuentos con su pobreza, su ignorancia, su ingenuidad, pero en Macario, dota al personaje de una sabiduría reflexiva, más allá de una miseria al filo de la supervivencia.
Las impecables interpretaciones de Ignacio López Tarso y Pina Pellicer, salieron de los estereotipos de belleza glamorosa con la que se abordaron los temas rurales, folclóricos, mayormente la comedia ranchera y el melodrama, y parecía que, al elegir el blanco y negro, el director se estaba negando a que el largometraje fuera visto como una exhibición más del folclorismo en el que con demasiada frecuencia se contextualizaban las historias narradas en la Época de Oro del cine mexicano.
La película, realizada en cinco semanas, coronó el fin de la Época de Oro del cine mexicano. Se presentó en la décimo tercera edición del Festival de Cine de Cannes. Aclamada por la crítica internacional, fue la primera película mexicana en ser nominada a un premio Óscar, en la categoría a Mejor Película en Lengua Extranjera (1961); también fue nominada a la Palma de Oro a Mejor Película (1960), pero obtuvo el premio a la Mejor Fotografía (1960) a cargo de Gabriel Figueroa, especialmente la escena en las Grutas de Cacahuamilpa, escena muy elogiada que le valió el premio en el Festival de Cannes.
En el Festival Internacional de Cine de San Francisco, el Golden Gate Award al Mejor Actor fue para Ignacio López Tarso (1960); también obtuvo la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos como Mejor Película Hispanoamericana (1963) y la Copa de Plata (1961) en el Festival de Santa Margherita Ligure, Italia.
Y sucedió lo de siempre. Ante el reconocimiento internacional, la crítica mexicana fue “descubriendo” su genialidad. Hoy es considerada una joya del Cine de Oro mexicano.