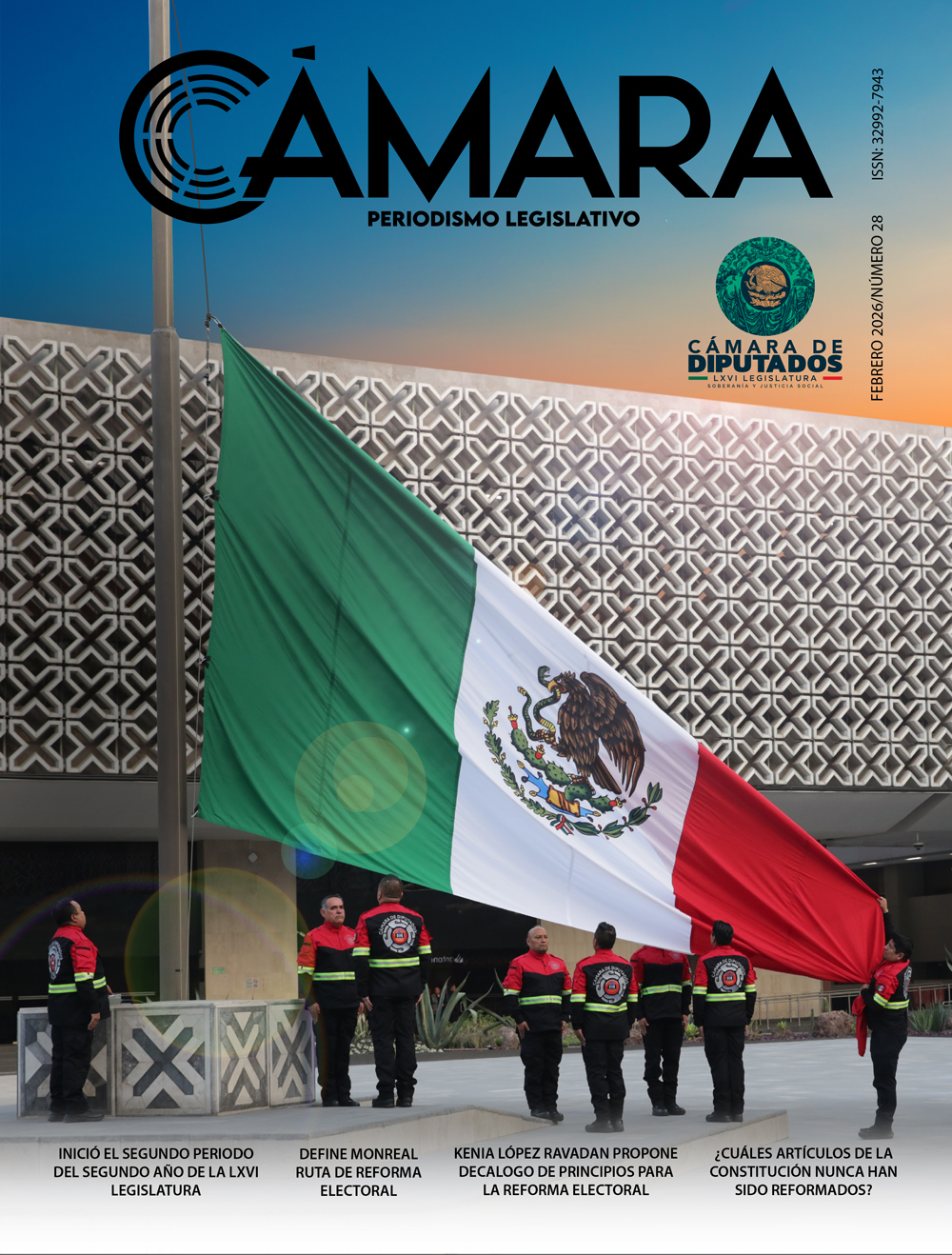Investigación / Nuestros Centros

- Nov 06, 2024
El derecho a la consulta de las comunidades indígenas y afromexicanas
Juan Galicia Flores
Investigador A del CEDRSSA
El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada en los pueblos y comunidades indígenas, y reconoce a las afromexicanas. Si la Constitución reconoce y garantiza el derecho que tienen a su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social, ¿qué se ha hecho respecto a la legislación en materia de consulta para ambas comunidades?
Panorama general
El Banco Mundial (2023) estima que hay 476 millones de personas indígenas en todo el mundo. Aunque constituyen solo el 6% de la población mundial, representan cerca del 19% de las personas extremadamente pobres y su esperanza de vida es hasta 20 años inferior a la de las personas no indígenas. A menudo, carecen de reconocimiento formal de sus tierras, territorios y recursos naturales; suelen ser los últimos en recibir inversiones públicas en servicios básicos e infraestructura; y enfrentan múltiples obstáculos para participar plenamente en la economía formal, obtener acceso a la justicia y ser parte de los procesos políticos y la toma de decisiones. En México, la situación no se aleja de esto.
En 2021, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) señaló que existen 68 pueblos indígenas de conformidad al criterio lingüístico. El Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, elaborado por el INEGI, señala que 23.2 millones de personas se autoadscriben como indígenas, lo que equivale a 19.4% de la población; 11.9 millones son mujeres (51.4%) y 11.3 millones son hombres (48.6%).
Los indígenas son considerados los pobladores originarios del país y su historia se remonta a cuatro milenios. Aunque tienen presencia en toda la República Mexicana, hay entidades con mayor población, como Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Yucatán, Guerrero e Hidalgo, que concentran el 63% a nivel nacional de la población indígena.
El INPI (2020) señala que el pueblo afromexicano desciende, en su mayoría, de las personas esclavizadas que llegaron desde África durante el Virreinato de la Nueva España, y de otras migraciones a lo largo del periodo independiente. El INEGI (2020) registró que 2.6 millones de personas se adscriben como tal y que actualmente la mayoría se asienta en Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Guanajuato, que concentran al 60.5% de la población afromexicana.
La misma fuente (INPI, 2021) indica que la mayor parte de la biodiversidad se encuentra en territorios indígenas y se combina con la riqueza cultural de los pueblos; el 50% de las cabeceras hidrológicas se encuentran ocupadas por pueblos indígenas; las regiones con mayor precipitación pluvial están en sus territorios, donde se capta el 23.3% del agua del país; la cuarta parte de la propiedad social se encuentra asentada en territorios de los pueblos indígenas, misma que corresponde a 4,156 ejidos y 828 comunidades agrarias, en las que es posible encontrar recursos naturales, como agua, bosques, minerales y otros. Y, a pesar de que los indígenas cuentan con esta riqueza y son dueños de más de 22 millones de hectáreas, tienen los mayores índices de marginación y pobreza (DOF, 2020), y se enfrentan —entre otras problemáticas— a la imposibilidad de ejercer su derecho a la consulta previa, debido a que en dicho asunto se conjugan conflictos jurídicos, políticos, económicos y sociales.
Marco normativo que protege a las comunidades indígenas y afromexicanas
El marco jurídico de México reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, los cuales se establecen y fundamentan en los instrumentos jurídicos de corte internacional y nacional. Entre ellos: la CPEUM; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (DOF, 1990), la fuente más importante del derecho a la consulta; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde se establece su libre determinación para elegir su condición política y sus formas de desarrollo económico, social y cultural.
Si bien el artículo 2º, apartado B, fracción IX de la CPEUM reconoce el derecho a la consulta, este se acota a que los pueblos indígenas solo sean consultados en cuanto a los planes de desarrollo federal, estatal y municipal, y —en su caso— incorporar las recomendaciones que realicen; también se estableció en el artículo segundo transitorio de dicha reforma que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo estitulado.
Al respecto, solo tres entidades federativas cuentan con la legislación reglamentaria para este derecho: San Luis Potosí, Durango y Oaxaca. En 2018, se promulgó la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la cual establece un órgano técnico en los procesos de consulta previa, libre e informada, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas en el ámbito federal.
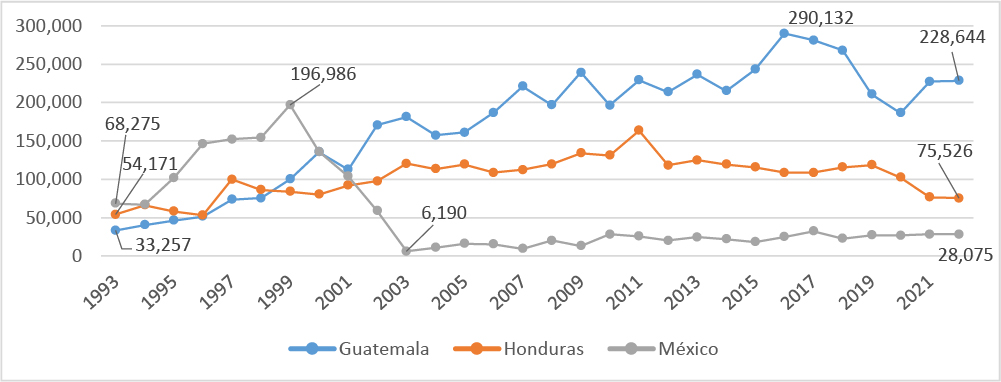
Acciones legislativas respecto a la consulta
El 10 de junio del año 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso Federal emitir una ley que reglamentara el derecho a la consulta previa, libre e informada, y estableció como fecha límite para el 31 de agosto de 2021, emitiendo una serie de criterios (SCJN, 2020).
Derivado de las diversas medidas legislativas y administrativas que han afectado a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas —en cuanto a los derechos, propiedades y recursos que poseen—, durante las LXIV y LXV Legislaturas y como parte de la agenda legislativa, se presentaron iniciativas con el objeto de garantizar el derecho a la consulta, que se encuentran pendientes para su discusión o aprobación.
El 5 de febrero de 2024, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados (Gaceta Parlamentaria, 2024), con el fin de reformar el artículo 2o de la CPEUM, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, la cual fue aprobada por ambas Cámaras y turnada al Ejecutivo Federal para su publicación en el DOF el 30 de septiembre de ese mismo año.
Uno de los temas sustantivos de esta reforma es el derecho de ser consultados sobre las medidas administrativas o legislativas que impacten significativamente en su vida o entorno; a recibir los beneficios en los que los particulares obtengan algún lucro por actos administrativos que se expidan a su favor. Con esta reforma se incorpora a la Constitución el derecho a la consulta libre, previa, informada, culturalmente a adecuada y de buena fe —de conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT— cuando se pretendan adoptar medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o llegar a un acuerdo. Además, incorpora la obligación de que, cuando un particular se beneficie por cualquier medida administrativa sujeta a consulta, el costo debe ser cubierto por este. De igual forma, cuando se obtenga un lucro por estas medidas, se debe otorgar a las comunidades indígenas un beneficio justo y equitativo.
Consideraciones finales
Entre los sectores de la población con mayores índices de desigualdad social, pobreza, marginación y discriminación destacan las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas. Las personas que los integran tienen todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales, tanto de manera individual como a nivel colectivo, pero aún se requieren ordenamientos que regulen este derecho.
Las acciones legislativas aportan elementos para garantizar el derecho a la consulta para que sea reconocida de forma amplia en la Constitución, además se requiere de una ley que reglamente este derecho bajo los criterios emitidos por la SCJN. De igual forma, aportan elementos para que se analice el posible impacto regulatorio en otras leyes, las cuales pueden afectar sus derechos, en cuanto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales con los que cuentan para que sean utilizados de manera sustentable y con el consentimiento de quienes lo habitan; así como programas sociales, derechos de autor, proyectos mineros y de infraestructura, en energía eléctrica, educación, planeación, entre otros.

Referencias