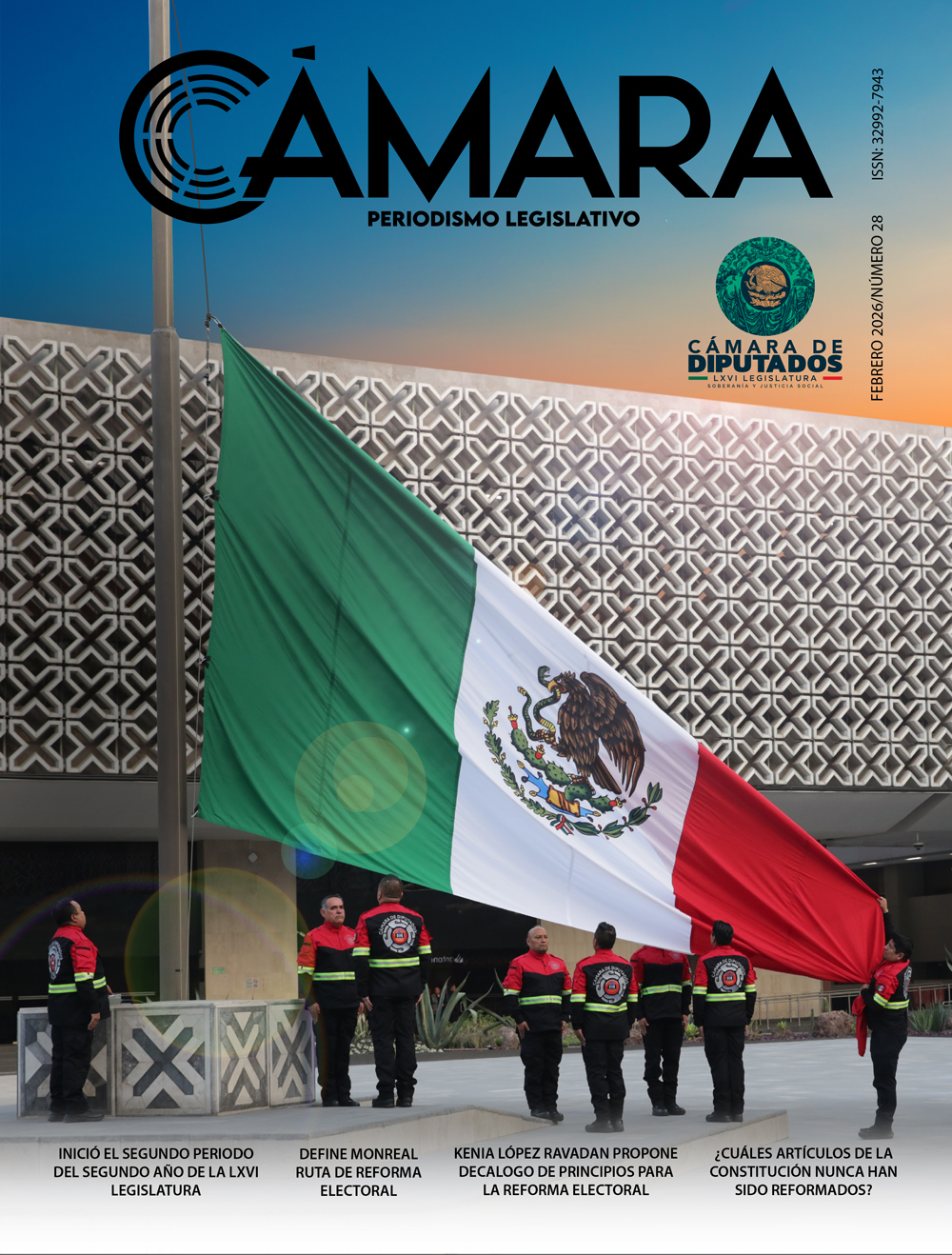Investigación / Nuestros Centros

- May 08, 2023
Transición de la maternidad: de la condicionada a la consciente
“Nos podemos rebelar reivindicando la maternidad como derecho, porque la maternidad se está convirtiendo cada vez más en un privilegio o una utopía” Esther Vivas
Las mujeres ya no quieren ser madres. Expresión cotidiana que escuchamos para la descalificación, el desconcierto y hasta el avance en el empoderamiento femenino, todo siempre viene de acuerdo al lugar desde el que se coloque quien lo mire.
Aunque la frase inicial esté cargada de subjetividades, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía no dejan lugar a dudas: la tasa de fecundación en México ha tenido una caída progresiva desde 1970.
El doctor Gerardo Núñez Medina, en una investigación de recopilación estadística nos muestra que la disminución ha sido constante: en la primera mitad del siglo XX la tasa de fecundidad osciló entre 6 y 6.5 hijos y/o hijas por mujer, mientras que en el periodo comprendido entre 1987 a 1999 pasó a una disminución de poco más de la mitad, llegando a una tasa de 3 hijos y/o hijas. En 2020 se conserva la caída aunque más lenta, llegando a 2 hijos y/o hijas por mujer. (1)
Actualmente el mundo se caracteriza por grandes cambios en el comportamiento y expectativa social, algunos inducidos por la tecnología, el acceso a la educación y el mundo laboral, pero sin duda el componente que más ha acelerado esta transformación es el avance en los derechos humanos, especialmente de las mujeres, garantizándose y consolidándose a través de leyes e instituciones.
ç Hoy sabemos que siempre han existido más opciones para las mujeres que ser madres, sin embargo, nunca con tantos modelos y alternativas como hoy, y cuesta trabajo aventurarse en pensar en las opciones que se tendrán en un futuro. En medio de “tanta opción”, analizando la posición y condición de las madres en México podemos observar que la maternidad es extremadamente costosa e incompatible con la posibilidad de ser algo más que madres, quizá es por ello apresurado afirmar que hoy se puede elegir con verdadera libertad incluso el no ser madre, cuando los datos nos reflejan las dificultades y lo utópico de serlo con plenitud.
Numeralia reveladora
transitando del castigo social por no ser madres al económico por serlo. En la radiografía de madres en la economía, realizada por el IMCO(2), 72% de las mujeres que no tienen empleo remunerado, pero quisieran tenerlo, son madres, pero aparte de sortear el reto de los cuidados, el mercado laboral penaliza su incorporación, ya que 67% de las madres que tienen empleo remunerado gana hasta dos salarios mínimos mensuales, comparado el mismo salario con mujeres sin hijos la cifra disminuye a 58%. Siguiendo el análisis, mientras más se escala en lo laboral el acceso disminuye, siete de cada 10 mujeres con empleo son madres, pero seis de cada 10 mujeres que son madres ganan más de cinco salarios mínimos. También el número de hijos y/o hijas impacta en el ingreso mensual: 63% de las trabajadoras con uno o dos hijos gana hasta dos salarios mínimos, mientras que 73% de aquellas con seis hijos o más tiene ese mismo nivel de ingreso.
El acceso de las mujeres a la educación ha sido progresivo y es uno de los factores que, se considera, impactado de manera considerable en la decisión de las mujeres frente a la maternidad, especialmente determinante para el número de hijos y/o hijas. En datos del INEGI se observa un cambio importante: en 1995, 53.6% de las madres tenía escolaridad hasta nivel primaria, hacia 2019 se redujo a 17.7%; además, para ese mismo año, 36% es de al menos de secundaria y 37% de preparatoria y profesional.
El estado conyugal también tuvo una transformación significativa, mientras que en 1995 58.8% de las mujeres eran casadas al momento de registrar el nacimiento, en 2019 52.4% declaró estar en unión libre. Es ésta situación la que hace estar también ante el cambio de paradigma frente al Estado, que es pasar de madres solteras a cabezas de familias monoparentales.
De manera histórica, ser madre, más allá de la experiencia y la identidad, ha representado un trabajo de tiempo completo. El INEGI señala que, en 2019, 92% de las madres que no trabajan de manera remunerada se dedican a actividades de trabajo no remunerado y de cuidado, comparado con el 12.8% de los hombres. Esta acentuada diferencia también destaca cuando se decide no trabajar por motivos de estudio con un 16.4% en los hombres respecto al 2.9% de las mujeres.
Estas cifras reafirman la vigencia del condicionamiento y expectativa social de las mujeres como encargadas de las actividades domésticas y las labores de cuidados, y poco se ha podido realizar pese a la aprobación, en la Cámara de Diputados, del Sistema Nacional de Cuidados desde el 18 de noviembre de 2020, con el desmantelamiento del programa presupuestal de estancias infantiles para dar lugar al Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras y después del programa de Escuelas de Tiempo Completo(3) que fue integrado al programa La Escuela es Nuestra(4) , representando un retroceso para la autonomía de las mujeres orillándolas al rol social del cuidado.
Las responsabilidades
Es verdad que también se presentan algunos avances que abonan a la corresponsabilidad, como es la aprobación el 22 de marzo del año en curso del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias(5) “cuyo objeto es concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias a efecto de otorgar efectiva protección y restitución de los derechos de los menores de edad” y la existencia de permisos de paternidad de cinco días(6) . Falta dotarlos de mecanismos y facilitar la información para que no sean letra muerta o un acceso condicionado al privilegio.
La conciliación de la vida laboral, familiar y personal(7), el derecho al tiempo libre son condiciones necesarias para hablar de una maternidad plena, pero esa opción parece ser reducida a una excepción de la regla, mientras el resto sortea la doble o triple jornada con la sensación constante que salta de culpa en culpa por no poder ser suficiente, con todo lo heroico que significa ser madre en este tiempo.
Mientras en la batalla por la maternidad como derecho nos enfrentamos a una derrota, no todas las cifras van en descenso, la realidad nos confronta: el embarazo infantil y adolescente (de 10 a 19 años) aumentó en un periodo de 24 años comprendido entre 1995 a 2019. Los nacimientos de niñas de 10 a 14 años siguen sin freno, y representaron el 0.4%, tanto en 1995 como en 2019. El embarazo en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años aumentó del 15.3% al 16.2% en esos años.
El ser niña o adolescente debe ser parte del crecimiento sano para llegar a ser mujeres con derechos plenos. No podemos seguir fallándoles, nuestro pacto nacional debe colocar con resultados inmediatos la garantía de su protección y el derecho a una vida libre de violencia. La realidad de los datos anuncia la urgencia ética de una redignificación de la maternidad, desde el contrato social hasta la política pública, sin perder su carácter biológico y colocando a las mujeres en el centro de esa mirada.
______________________________________________________________________