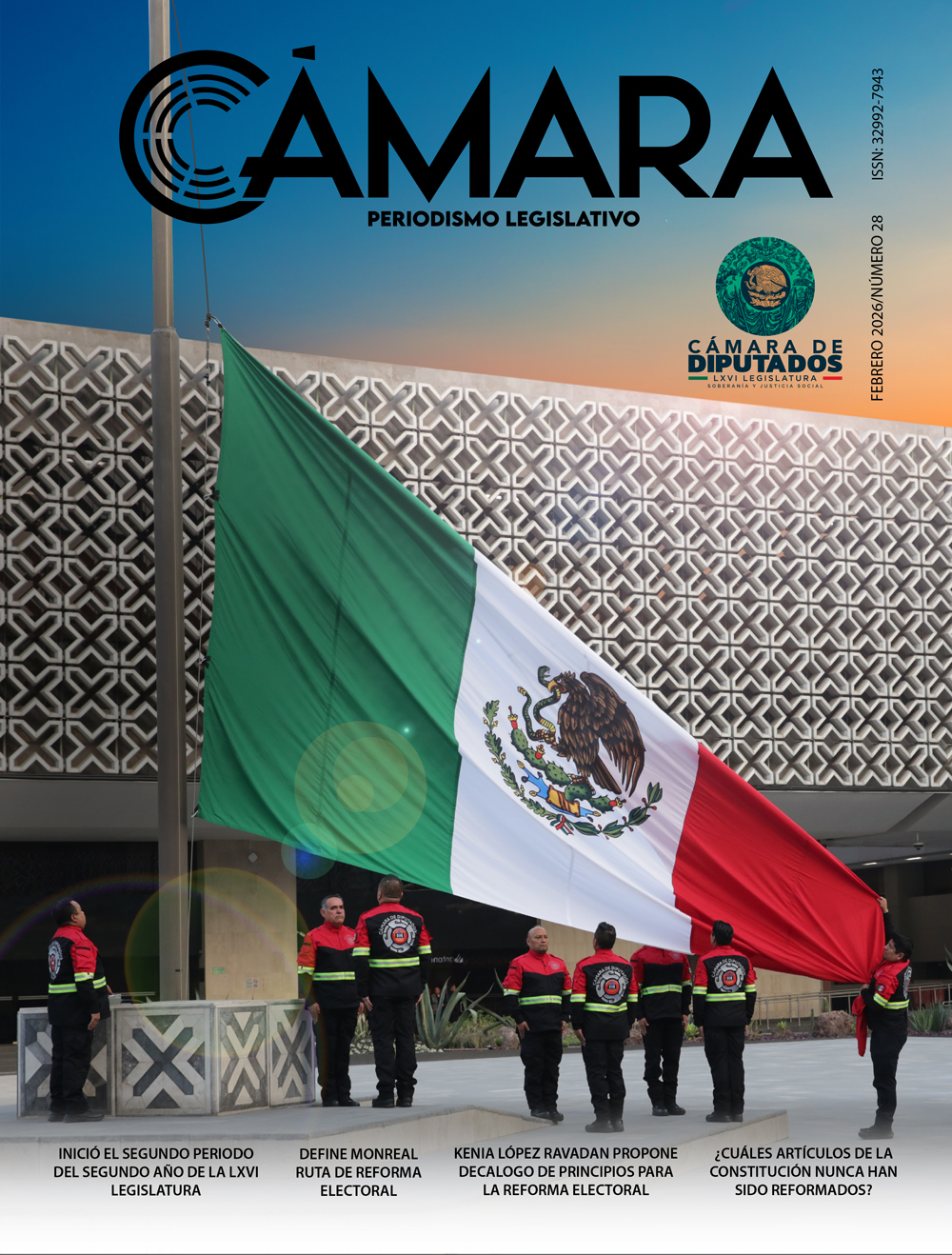/ Pluralidad

- Ene 25, 2024
Compra de votos, origen y tendencias
Dentro del tema de las elecciones, surge una multitud de conceptos en la literatura académica; abarcan desde filosofía política hasta la literatura relacionada con la movilización electoral. Uno de los temas que quizás no se divisa de manera amplia en el discurso público contemporáneo es la compra de votos.
Podemos pensar que la baja cobertura de este tema tiene que ver con que dicha práctica está prohibida en las instituciones electorales de nuestro país, así como satanizada por las autoridades electas de prácticamente todos los partidos políticos.
Aunque la opinión de la mayoría de la población sobre este tema podría estar convencida de un veredicto, hay evidencia innegable de que esta práctica permea y está vigente en nuestro país. Por lo tanto, un paso valioso para enfrentar este fenómeno sería entender sus orígenes y los mecanismos por los que opera, seguido de las interpretaciones de la práctica bajo las cuales es condenado o justificado.
Por la riqueza de información sobre el tema, este artículo se enfocará en los orígenes de la práctica y cómo ha evolucionado en diferentes contextos.
Un punto razonable para iniciar es con el establecimiento del sistema democrático y del sufragio. Este sistema político fue creado en la antigua Grecia y rápidamente se vio afectado por muchos de los problemas innatos al acto de votar: ¿en un sistema en donde las decisiones y cargos se eligen a partir del número de votos, qué factor guía la decisión hacia una alternativa?
En este sentido, los griegos rápidamente se dieron cuenta de que un actor o grupo que estaba interesado en que una alternativa fuera electa en una votación podía influenciar el proceso al ofrecer un bien o pago a varios individuos a cambio de que apoyaran su iniciativa.
Si los “compradores” disponían de fondos suficiente para ganarse el apoyo de un número alto de votantes, una moción solamente favorecida por un grupo de élite podía ser electa bajo un sistema democrático, mostrando que este sistema permitía a los intereses personales derrotar la racionalidad colectiva y la voluntad ciudadana.
Una segunda iteración de la práctica surgió en Estados Unidos, el primer país moderno en adoptar la democracia representativa. En vez de explícitamente ofrecer una dotación directa a cambio del voto, los candidatos a puestos de elección popular anunciaban a sus votantes que, de votar por sus candidaturas, ellos utilizarían sus cargos para otorgarles bienes públicos (obra pública, programas sociales, iniciativas de ley, etc.) destinados específicamente para ellos.
Aunque este proceso es legal, mostraba otro problema con el sufragio, un candidato podía ganarse el voto de una comunidad, “recompensarlos” con un bien público al ganar, y luego olvidarse de sus necesidades e implementar sus propias voluntades ya estando en el poder.
Otra serie de variantes que ha sido ampliamente documentada en las repúblicas de América Latina ha sido el patronazgo y el clientelismo electoral. Por un lado, los candidatos podían ofrecer empleos en el sector público (burócratas, policías o recepcionistas) a las familias que votaran por ellos, concediéndoselos a cambio de ganar.
Por otro lado, otros candidatos podían emplear una porción del gasto público en comprar bienes (despensas) o hacer pagos a votantes desfavorecidos antes de la elección y otorgarles éstos a cambio de que votaran por su candidatura (en ocasiones, pidiendo evidencia de su voto).
Más allá de mostrar que las votaciones permiten a los candidatos ganar cargos explotando la miseria ajena, resalta que también generan problemas colectivos imprevistos: permite que se asignen puestos que impactan a la ciudadanía a base de lealtad en vez de competencia, al igual que les da licencia a los políticos de usar una porción del gasto público (nuestros impuestos) para premiar a un grupo específico, lo cual es contrario a la democracia.
Finalmente, algunos analistas han argumentado la existencia de una compra de votos programática. En esta, una autoridad ya electa puede crear una política pública reglamentada (como un programa social), hacerle publicidad y repartírselo a ciertos sectores de la población. Así, el votante siente que es receptor de un bien destinado para él o ella gracias a la autoridad política, y siente una obligación de pagarle con su voto sin importar el rendimiento que ésta haya tenido en su cargo.
La historia de la compra de votos nos muestra que es un problema ubicuo, ya que ocurre en diferentes contextos y de diferentes formas. Es posible que haya sobrevivido por su capacidad de adaptarse a las leyes electorales vigentes. Para pensar cómo lidiar con este proceso, debemos revisar su maquinaria más a fondo.
Las opiniones vertidas en este texto son responsabilidad única y exclusiva del autor o de la autora.
Notas relacionadas

- Jun 23, 2025