/ Pluralidad
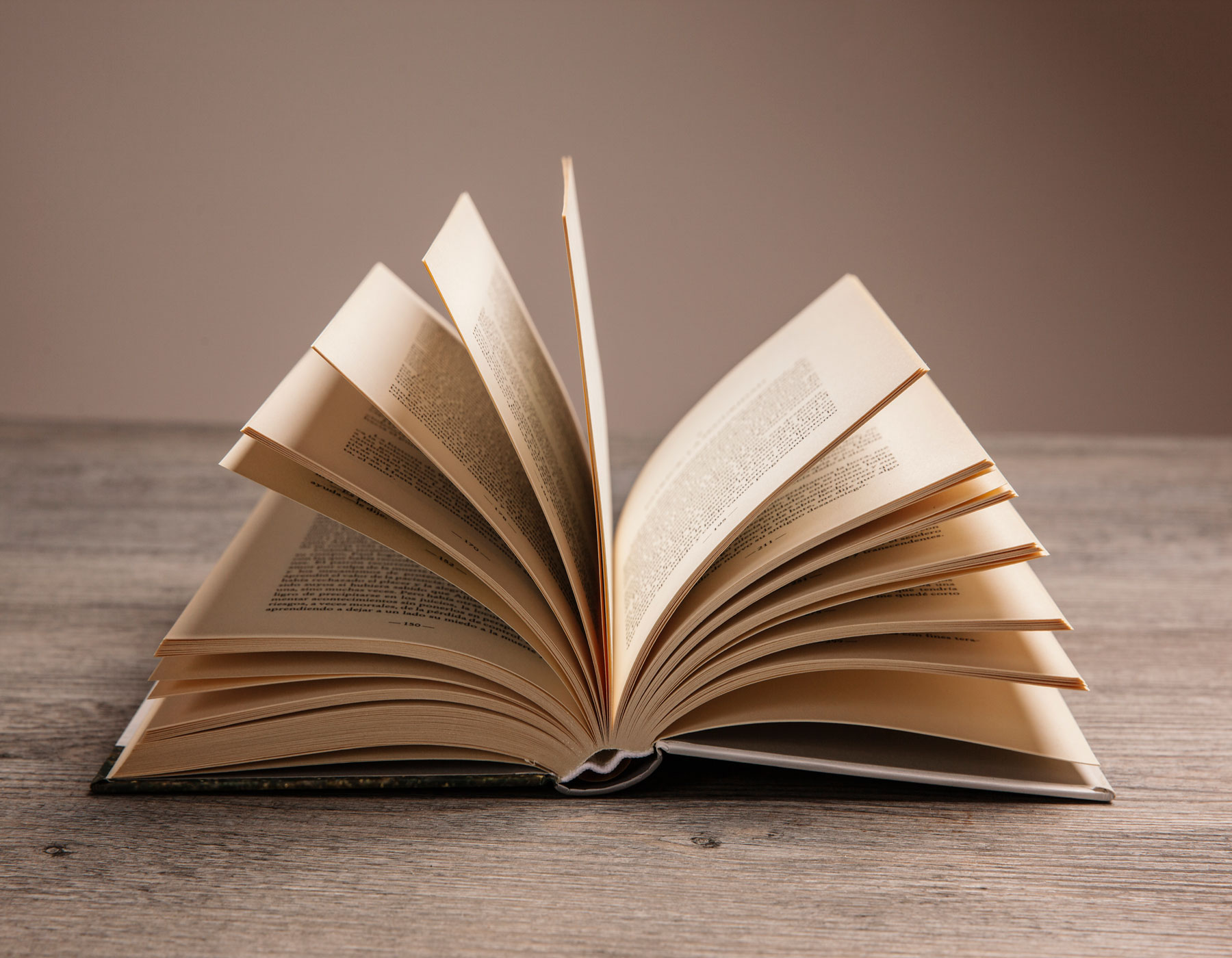
- Abr 20, 2023
La sociocultura mexicana a través de las letras
Cuando hablamos de la sociocultura mexicana nos encontramos con un tema sumamente inmenso e interesante, cuyo origen es tan extenso en el tiempo que resulta ardua tarea el siquiera datarlo. Hablamos de una cultura que nace incluso antes de que este concepto existiese, mucho antes de que el hombre fuese capaz de interpretar la realidad de su mundo y en el punto exacto en el tiempo como para que el pensamiento de aquellos humanos, más o menos primitivos que nosotros, permanezca hasta hoy.
La sociocultura y su relación con el espectro social
Antes de comenzar a desarrollar el tema en mayor detalle, hay que esclarecer primeramente el concepto principal sobre el cual gira todo el material, para ello partiremos de la pregunta ¿qué es la sociocultura y qué relación tiene con la vida cotidiana de cada uno de nosotros? En términos técnicos esto se define como: “Perteneciente o relativo al estado cultural de una sociedad o grupo social” (Real Academia Español [RAE], 2023). Es decir, nos referimos a toda aquella característica que distingue a una sociedad en específico.
Ahora bien, aunque para muchos no parece un tema relevante, debido principalmente a la naturaleza intangible y abstracta de la cultura, lo cierto es que esta dicta las pautas a seguir de una sociedad, su establecimiento, su concepción y evolución. Es gracias a esto que podemos darles explicación a los complicados fenómenos cultures que hoy por hoy atañen a nuestra sociedad.
Pues bien, si ya sabemos que este tema es de carácter fundamental y, por ende, un foco claro de estudio, ¿cómo puedo yo, como joven, aproximarme a la comprensión de este concepto?
En teoría podríamos hablar de los grandes historiadores y antropólogos cultures que, mediante sus teorías, logran dar conocimiento de la cultura general de la humanidad; sus tendencias, estructuras y sistemas complejos, pero este tipo de lecturas en especifico resultan sumamente pesadas para casi cualquier persona y, peor aún, la gran mayoría de estas teorías están redactadas por personas ajenas a nuestra sociedad y a nuestra cultura, es por eso que a continuación expondremos una forma de aproximarse a la cultura a través de las letras de grandes mexicanos.
Cultura, ruptura y referentes
Como mencionaba con anterioridad, la cultura que hoy poseemos como pueblo y/o nación tiene sus inicios en las épocas prehispánicas con la inmensa cantidad de sociedades que se erigieron a lo largo y ancho del territorio, que posteriormente serían invadidas y colonizadas por los españoles, dejando así una mezcla de culturas sumamente interesante que acabaría por moldear a la sociedad mexicana que hoy conocemos.
Me aventuro a decir que todos y cada uno de los mexicanos, más allá de los rasgos físicos y del territorio que habitamos, tenemos una cultura castiza fruto de la mezcla entre dos perspectivas del mundo completamente distintas, dos perspectivas que en todos los aspectos se contraponen, pero con el pasar de los siglos se han homogeneizado en una sola dándole sentido y estructura a una de las sociedades más interesantes del mundo.
Para acercarnos a esta cultura dividida no es necesario irnos a un punto tan antiguo de nuestra sociedad como la colonización, más bien basta con mirar unas décadas atrás para dar con las personas que le dieron sentido a todo. Es así como llegamos al culmen de este tema, es así como se llega a la generación de la ruptura.
La generación de la ruptura, llamada también del 52, es aquella que se sitúa en el punto preciso de la historia de México donde dos mundos chocan. Desde los tiempos de Hernán Cortez no había habido un choque tan fuerte como el que se viviría en aquella década, pues esta vez no se enfrentaban conquistadores contra conquistados; no, esta vez se enfrentaría el México moderno y futurista contra el México marginado y rural.
Este choque de mundos daría como resultado a un grupo de artistas literarios que, a través de las letras, buscaban darle sentido a lo que es ser mexicano. En este punto de la historia tan específico encontramos un mundo que ha dado avances tecnológicos grandes, que ha vivido dos guerras mundiales, que ha visto la masacre y el desastre y, a su vez, la esperanza de las nuevas tecnologías; todo esto en un lapso de poco más de cincuenta años y, en el caso específico de México, a todo esto se le suma una guerra de revolución y una cruenta y sanguinaria guerra civil que impidió el progreso del país.
Es así que después de todo esto la esperanza se erigiría en la posmodernidad: las grandes ciudades, el transporte público, las empresas, los rascacielos, era eso a lo que el México de la década de los 50’s apuntaba, pero más allá de las urbes capitalinas, encontrábamos a gente viviendo del campo, en situaciones deplorables, con grandísimos problemas de marginación y, por encima de todo, con un gran apego a la cultura de sus antepasados, la de los caídos, de los esclavizados.
Pues es así como encontramos una vez más un México dividido, el de los futuristas y el de los antepasados; quienes sueñan con rascacielos y quienes trabajan a largas jornadas bajo el incesante sol. Es de este punto que nacería el enfoque literario el cual caracterizó a esta generación; el objetivo era sencillo, a través de las letras aglomerarían a la cultura mexicana en una sola, ni vencedores ni vencidos, demostrando así que todos somos uno, una misma sociedad, las mismas personas y, sin importar nuestro aspecto o territorio, somos una misma cultura.
Juan José Arreola
Nacido en Jalisco durante septiembre de 1918, destaca por encima de sus compañeros generacionales por la naturaleza de sus obras que, aunque breves, poseían subtextos profundos. Arreola puede ser considerado más un cuentista que un novelista porque la extensión de sus obras no era tanta, pero es esta cualidad la que las hacía únicas; a través de la abstracción y la brevedad contaba historias sumamente complejas cuyas tramas giraban entorno a las realidades distópicas de la posmodernidad, la soledad de las grandes urbes capitalinas, la individualización del ser humano en el sistema capitalista y la muerte del individuo derivado de su vínculo con la gran ciudad.
Si bien, Arreola solo demostraba un espectro de los dos mundos de la sociedad mexicana, es la forma en la que lo hacía y el cómo lo planteaba que, sin darnos cuenta, de manera inintencionada nos hacía anhelar las bondades de aquellos que no vivían esa realidad y mostrándonos que el progreso y el futuro son dos conceptos que muchas veces sobre pasan a la naturaleza del hombre, más cuando nuestra cultura primordial siempre ha estado peleada con la transformación del ser humano a una herramienta de producción. Es a través de su irreverencia que salen a relucir metáforas tan sublimes y profundas donde se destapan las realidades de un país que, en busca de progreso, olvidó a su gente.
Sucede que, en un viaje de prueba, el maquinista advirtió a tiempo una grave omisión de los constructores de la línea. En la ruta faltaba el puente que debía salvar un abismo. Pues bien, el maquinista, en vez de poner marcha hacia atrás, arengó a los pasajeros y obtuvo de ellos el esfuerzo necesario para seguir adelante. Bajo su enérgica dirección, el tren fue desarmado pieza por pieza y conducido en hombros al otro lado del abismo (...) El resultado de la hazaña fue tan satisfactorio que la empresa renunció definitivamente a la construcción del puente. (Arreola, 2016, p. 29)
Juan Rulfo
Nacido un 19 de mayo de 1917 es, junto con Octavio Paz, la imagen absoluta de este movimiento generacional. En términos literarios se caracterizó por su gran manejo de la realidad y la fantasía, creando en sus escritos una mezcla perfecta entre lo real y lo imaginario. Su manejo en la novelización y su forma de crear entornos reales en contextos fantásticos es algo a destacar, pero su mayor aporte a la sociedad no fue su forma de escribir o el dinamismo de sus historias, sino es la presencia que le da a la cultura indígena, a la marginación y a las zonas rurales.
Rulfo comprendía que la cultura mexicana no es la de las urbes y los rascacielos, sino la de los grandes constructores de monumentos que vestían hermosos penachos y adornaban su cuerpo con oro; pero que la historia y la clase política habían convertido en un sinónimo de pobreza y marginación, tratándolos como esclavos y aislándolos en el pináculo más bajo de la pirámide social mexicana. Esto se refleja claramente en aquel diálogo de su novela más aclamada, Pedro Páramo, en la que Rulfo (2019) escribiría:
Hay pueblos que saben a desdicha. Se les conoce con sorber un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo. Éste es uno de esos pueblos, Susana. Allá, de dónde venimos ahora, al menos te entretenías mirando el nacimiento de las cosas: nubes y pájaros, el musgo, ¿te acuerdas? Aquí en cambio no sentirás sino ese olor amarillo y acedo que parece destilar por todas partes. Y es que éste es un pueblo desdichado; untado todo de desdicha. (p. 76)
Octavio Paz
En mayo de 1914 nacería quien, a mis ojos, es el más importante artista de este triunvirato. Poeta, ensayista, diplomático y con un gran apego a la política, Paz fue, es y será siempre el ejemplo perfecto del conocimiento cultural mexicano. Más allá de su premio nobel, Octavio Paz hizo un aporte aún mayor a la sociedad mexicana y éste fue el de redactar un libro que en su interior contendría un desglose al completo de todo lo que se ha venido mencionando hasta ahora; desde los choques culturales en el periodo colonial hasta las carencias de la posmodernidad en el México de los 50’s.
El laberinto de la soledad es, hasta el día de hoy, un libro imprescindible y de lectura obligatoria para todo aquel que quiere entender el por qué de todo lo que vivimos; desde nuestras tendencias políticas hasta el misticismo que cubre a la sociedad mexicana. Para ejemplificar esto basta con referenciar aquella frase de Paz (2020) donde nos demuestra que la cultura es algo que se marca hasta en la muerte y es que, antes de saber vivir, hay que saber morir y el mexicano siempre se caracterizará por la forma tan particular en la que percibe a la muerte:
Cierto, en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de los otros; más al menos no se esconde ni la esconde; la contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía: "si me han de matar mañana, que me maten de una vez”. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. El mexicano no solamente postula la intrascendencia del morir, sino la del vivir. Nuestras canciones, refranes, fiestas y reflexiones populares manifiestan de una manera inequívoca que la muerte no nos asusta porque "la vida nos ha curado de espantos". Morir es natural y hasta deseable; cuanto más pronto, mejor. Nuestra indiferencia ante la muerte es la otra cara de nuestra indiferencia ante la vida. Matamos porque la vida, la nuestra y la ajena, carece de valor. Y es natural que así ocurra: vida y muerte son inseparables y cada vez que la primera pierde significación, la segunda se vuelve intrascendente. La muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos. Ante ambas el mexicano se cierra, las ignora. (p. 22)
Notas relacionadas

- Jun 23, 2025


