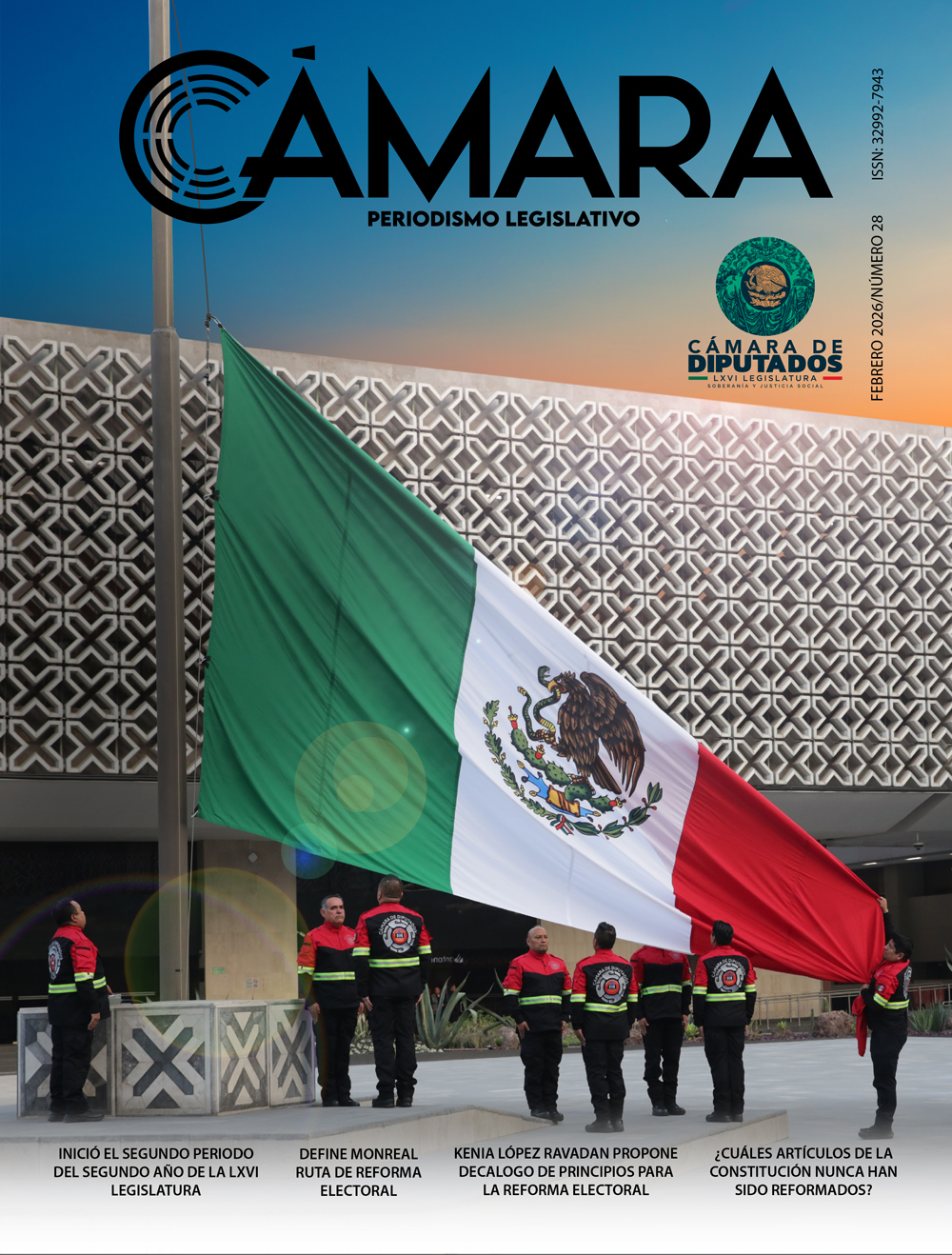/ Pluralidad

- Nov 14, 2023
Otra cumbre climática más: Retrospectiva de México y sus compromisos
Las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocidas como COP, han sido desde su primera edición en 1995 el evento de encuentro predilecto para la oligarquía diplomática dedicada a revertir la constante decadencia medioambiental. A estas reuniones se ha sumado la colaboración de nuestro país, que como bandera de la megadiversidad y agente clave en la fuerza industrial global mantiene parte de la responsabilidad en el cuidado del planeta que cohabita. Con ello, la participación de México en la edición más reciente de esta cumbre COP27, realizada en Sharm el-Sheij, Egipto durante noviembre del 2022, retomó labores y sumó “importantes acciones para abordar la crisis climática” , sumando otros tantos pendientes a la de por sí amplia lista de adeudos asumidos. Conforme se acerca el congreso del año en curso con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la ocasión exige mirar atrás para preguntarse si las medidas implementadas han sido históricamente efectivas, pero sobre todo si fueron alguna vez viables, ante lo cual podremos darnos cierta idea de cuán factibles serán las promesas por asumirse.
El presente ejercicio es un balance de los compromisos pactados por el Estado mexicano en pro del medio ambiente y, dada la proximidad o incluso el cumplimiento de los plazos acordados para tales metas, de los resultados de estos. Tratándose de un evento anual, este texto ahondará en las cumbres consideradas comúnmente más relevantes, siendo estas las conferencias de Kioto - 1997 (COP13), Copenhague - 2009 (COP15), París - 2015 (COP21) y Glasgow - 2021 (COP26), caracterizadas por los importantes avances diplomáticos que hoy en día aparecen como hitos o parteaguas en la materia. Cabe mencionar que los esquemas de financiamiento y de transparencia, así como los detalles operativos de las acciones negociadas, no formarán parte del actual recuento.
Abordando el primero de los coloquios en mención, la COP13 vio nacer al Protocolo de Kioto, enfocado en limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero , encomendando tal labor a treinta y seis países miembros industrializados, donde México se sumaría posteriormente a tal listado en el año 2000. Este acuerdo, diseñado para entrar en vigor en 2005 y ratificado en 2013 para ser extendido hasta 2020, sentó como línea base la “reducción media de las emisiones del 5% en comparación con los niveles de 1990” . Ante tal enmienda, nuestro país reportó entre 1990 y 2015 un incremento de 53% en las emisiones de gases efecto invernadero (GEI), al pasar de 445 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) a 683 unidades . Para 2019 la emisión de gases contaminantes seguiría en aumento con 736 MtCO2e , descartando cualquier posibilidad factible de alcanzar las metas establecidas para el año 2020.
La decimoquinta conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de Copenhague sentó objetivos sumamente elevados, donde México asumiría el compromiso de disminuir las emisiones de GEI del 50% para 2050 respecto a los niveles de 2002 . Lo anterior implica una transición de los citados 736 MtCO2e del año 2019 a aproximadamente 303 MtCO2e en un periodo de treinta años, lo cual a pesar de la aparente desaceleración en la producción de algunos gases contaminantes en torno al año 2017 sigue pareciendo a todas luces inviable. Asimismo, a escala internacional, la COP15 determinó que el “aumento de la temperatura mundial debería permanecer por debajo de 2º C” , meta que podría fracasar para mediados del siglo en curso de continuar con las tendencias climáticas actuales.
Cinco ediciones de la cumbre climática más adelante, la COP21 y su Acuerdo de París reafirmaron los pactos asumidos durante el coloquio en Copenhague, estableciendo los 1. 5º C como nuevo límite de incremento de temperatura ante la necesidad de frenar el calentamiento global mediante un documento de carácter vinculante, en contraste con el convenio derivado de la COP15. Frente a tal enmienda, México asumió metas tales como la reducción en la emisión de GEI en un 22%, así como el alcanzar la tasa cero de deforestación para el año 2030, tan solo quince años después de la firma del Acuerdo. Tal recorte en la emisión de gases contaminantes fija la cifra objetivo en torno a los 533 MtCO2e, similar a los niveles existentes en 1996 , que incluso con la sutil ralentización reciente del ritmo anual de polución parecen poco agibles. En cuanto al cese de la extracción maderera, México se encuentra lejos de lograr el cometido dadas las alarmantes fluctuaciones anuales entre 75,000 y 350,000 ha/año (2001-2018) , siendo estas de las tasas de deforestación más elevadas a nivel mundial.
Sucesivamente, la conferencia número 26 trajo consigo a la Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, orientada a “detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de los suelos para 2030” , a lo cual México respondió en ese mismo año con su Estrategia de Instrumentación para una Economía Oceánica Sostenible 2021-2024. No obstante, tal documento omite la mención de responsabilidades cuantitativamente mensurables, donde tan solo se hace alusión al ya estipulado tope de 1. 5º C frente al alza de la temperatura global. De igual forma, la delegación mexicana se unió al Compromiso Global del Metano (Global Methane Pledge), donde los países miembros conciertan recortar la producción de metano para el año 2030 en un 30%, según sus respectivas emisiones del año 2020 . Con ello, nuestro país aspira a emitir un estimado de 124 MtCO2e, cifra en demasía atrevida en vista del incremento sostenido de tal contaminante, que ronda en torno al 1.5% anual promedio (1990-2019) .
Tras un escrutinio en retrospectiva, en materia de cambio climático el balance para México de los adeudos y sus resultados apunta hacia un rotundo fracaso, propiciado tanto por la falta de mecanismos prolongados de cambio y no solo de monitoreo (de donde surgen esfuerzos paliativos tales como el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero), así como por la incapacidad del Estado para reconocer cuando las metas autoimpuestas han sido en demasía optimistas –si no es que idealistas– mismas que parecen ignorar las tendencias históricas y los desempeños negativos previamente obtenidos. Asimismo, la prospectiva hacia la reducción de emisiones contaminantes se muestra poco alentadora en vista de los titánicos esfuerzos del gobierno actual por aferrarse a los recursos no renovables, priorizando macroproyectos de infraestructura petrolera, como es el caso la refinería Olmeca (también llamada Dos Bocas) en Paraíso, Tabasco, así como el rescate y fortalecimiento de la moribunda Comisión Federal de Electricidad (CFE) “sin importar la tecnología que utilice o si se postergan los objetivos de transición energética y acuerdos internacionales” .
En cuanto a las Conferencias de las Naciones Unidas per se, mucho se ha discutido recientemente sobre su carente impacto, donde más que otra cumbre climática la crisis actual exige un interés auténtico en atender las necesidades medioambientales por encima de las insensibles agendas capitalistas internacionales que solamente han priorizado sus beneficios económicos a corto y mediano plazo. Si bien es posible encontrar instancias donde esta llamada transición energética ha ido ganando terreno, esta se ha dado a regañadientes, partiendo de la inminente necesidad de abandonar ciertas prácticas de generación energética a causa de la creciente escasez de estos recursos limitados, más no gracias a los utópicos lineamientos y objetivos estipulados por otra cumbre climática más.
Notas relacionadas

- Jun 23, 2025